|
INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como
objetivo dar a conocer el desaparecido oficio de carbonero y
poner de manifiesto la importancia tanto económica como
social de esta profesión en el Valle de Gordexola en el
pasado.
En Gordexola la elaboración artesanal del carbón
se transmitió de generación en generación
hasta nuestros días, sin embargo, los orígenes
de este antiquísimo proceso se pierden en la historia.
El libro Descripción histórica
del Valle de Gordejuela, Bilbao 1.919, de D. Eduardo de Escarzaga
recopila íntegramente las primeras Ordenanzas del Concejo
de Gordojuela que datan del S. XVI. La significación
del carbón en el Valle durante esta época se hace
patente en tres de los capítulos de estas Ordenanzas y
que pasamos a transcribir:
Capítulo de los facos
de carbón
Iten hordenamos e mandamos
que los facos en que miden los carbones sean trazales e derechos
e buenos, e que los rregidores hagan azer en el dicho concejo
buenos facos conformes e juftos e trazales según se husare
a cofta del dicho concejo, para que con aquellos se corigan los
que los hobieren, e que no se hagan mayores ny menores, e que
si alguno se hallare que los trae mayores o menores caya en pena
cada vez un rreal pa los rregidores e concejo amedias, e les
rompan los facos e que se cotejen cuando nuevos.
Capítulo sobre urtar
leña de carbón
Iten hordenamos e mandamos
que qualquiera que tomare o urtare leña de carbón
sin lizencia de su dueño que sea tenido a pagar e pague
al dueño todo lo que se hallere que perdió con
el doblo, con más trescientos mrs. de pena pa los rregidores
e graftos del concejo a medias, e que qualquiera pueda ser acusador.
Capítulo que nynguno
benda carbón fuera del Concejo
Iten hordenamos e mandamos
que nyngún vezino del dhº concejo que tobiere carbón
pa bender que no sea osado de lo bender fuera del concejo quisiéndolo
comprar los vezinos del dhº concejo, que lo haya de decir
públicamente en la parroquia donde es vezino en día
de domingo o fiesta solemne al tiempo de la mysa, e que de otra
manera la tal benta sea nynguna e pierda el dhº carbón
e caya en pena demás defto de seiscientos mrs. lo qual
todo sea para el dhº concejo e rregidores acusador a tercias.
Las ferrerías fueron las
principales consumidoras de carbón (materia prima imprescindible
para la fundición de hierro) por lo que se las denominó
"Devoradoras de bosques". En Gordexola funcionaron
diez ferrerías, siendo uno de los Valles que proporcionalmente
a su superficie más industrias poseía. Las fundiciones
estaban tan arraigadas en la vida de Gordexola que sus habitantes
cambiaron el nombre de su río, Ibalcibar por Herrerías.
En aquel entonces el número
de personas que se dedicaba a este oficio era tan alto y el consumo
de leña tan abundante que los enfrentamientos entre ferrones
y caseros no tardaron en aparecer, siendo éste uno de
los factores que aceleraron la desparición de las fundiciones.
A finales del S. XIX las ferrerías
iniciaron su declive, dejaron de ser competitivas y su producción
disminuyó notablemente. Una vez desaparecidas las fundiciones,
la vigilancia de los montes se descuidó y los frondosos
bosques de Gordexola tan prolíficos en robles, encinas,
castaños, hayas, alisos, fresnos, abedules y arbustos
como el brezo y el borto, comenzaron a ser talados indiscriminadamente.
Si no hubiera sido por los bortales, con un ciclo de reproducción
de 25 años y sin necesidad de repoblación, los
bosques no se hubieran recuperado.
En la década de los años
cuarenta, y para la obtención de gas, se incrementó
la producción y el consumo de carbón, debido a
la escasez de gasolina y a la necesidad de encontrar un sustituto
para poner en funcionamiento los vehículos a motor. En
los años cincuenta la utilización del carbón
disminuyó considerablemente hasta practicamente desaparecer
en los años sesenta.
Por último, queremos indicar
que la nomenclatura utilizada en este estudio era la empleada
en el Valle de Gordexola y que, por tanto, las herramientas,
así como las distintas fases del proceso podrían
conocerse con otros nombres fuera de este Valle. También
queremos apuntar que las medidas aquí ofrecidas son meramente
orientativas.
LA VIDA DEL CARBONERO
El carbonero desarrollaba un
trabajo muy duro bajo situaciones meteorológicas de todo
tipo. Durante la elaboración del carbón no había
tiempo para el descanso ni el sueño. Tanto de día
como de noche el carbonero debía controlar varias hoyas
que se encontraban en diferentes fases del proceso, lo que exigía
una vigilancia continua.
El aspecto del carbonero era
casi fantasmagórico, con la cara oscurecida por el carbón
y las ropas rasgadas por la maleza, pero tal vez por eso, contaba
con la simpatía de los niños que jugaban a adivinar
el nombre del carbonero que volvía al pueblo después
del trabajo.
Cuando trabajaba en un monte
de robles, hayas o castaños, donde confíaba permanecer
un periodo de tiempo largo, fabricaba una cabaña con piedra
en la base y madera en el tejado, sobre esta madera colocaba
césped (la parte terrosa hacia el exterior y la hierba
en contacto con la madera) y por último, una capa de cisco
que facilitaba el deslizamiento del agua por la cubierta. Sin
embargo, en lugares donde la estancia sería breve, el
refugio se construía en madera y con una cubierta de helechos.
La alimentación no era
variada. Por la mañana tomaba tocino frito; al mediodía,
cocido de habas o alubias con tocino cocido y; por la noche,
patatas cocidas con tocino frito, siempre acompañado de
pan y agua. En ocasiones se sustituía el tocino por cecina
(carne de oveja o cabra en salmuera). En Otoño la dieta
se amplíaba con castañas y pimientos, y en Invierno
solo se hacían dos comidas.
El lugar de trabajo era el monte
y como el mismo monte sufrían las inclimencias del clima.
Estos hombres eran grandes observadores de las aves, el viento,
las nubes y de todo aquello que pudiera ofrecerles alguna información
sobre el tiempo que padecerían. Por esto queremos reflejar
aquí algunos de sus refranes y conclusiones, fruto de
la sabiduría popular y de sus propias experiencias:
- "Cuando las grullas veas
pasar del mar a la peña, coge el carro y trae leña".
Pronóstico de mal tiempo.
- "Cuando las grullas veas pasar de la peña al mar,
vete a arar". Señal de buen tiempo.
- "Cielo empedrado en veinticuatro horas el suelo mojado".
- Si durante una noche de cielo despejado helaba y súbitamente
se nublaba, se decía: "Helada cubierta, nevada a
la puerta".
- El viento del Norte, Cierzo, era muy apreciado por el carbonero
en los meses de Abril a Septiembre.
- El viento Sur era el más temido.
- El viento del Noroeste, Gallego o Regañón, predecía
lluvia.
- El viento del Nordeste, Solano, no tenía simpatías:
"Malo en invierno y peor en verano".
- Podían predecir la intensidad de las tormentas de verano
por la zona por la que se acercaran y por el viento que soplara.
A pesar de la dureza de su trabajo,
el carbonero era una persona que aceptaba su oficio con dignidad.
Su fe en Dios era profunda. En el silencio de la noche y en la
profundidad del monte hablaba con El, pidiéndole fortaleza
y ánimo, y por el recuerdo que muchos vecinos guardan
de ellos, sus rezos eran escuchados.
CABAÑA Y UTENSILIOS
DE COCINA DEL CARBONERO
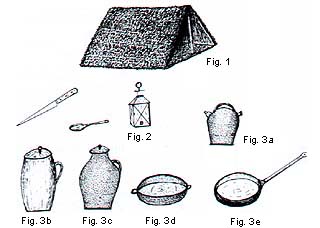
Fig. 1.- Cabaña de carbonero: Cubierta de helecho
y suelo de hojarasca.
Fig. 2.- Farol.
Fig. 3.- Menaje de cocina: a) Barrilla o botijo; b) Puchero
de porcelana (hierro esmalatado); c) Puchero de barro; d) Cazuela
de barro; e) Sartén. |
PROCESO PARA LA OBTENCIÓN
DE CARBÓN VEGETAL
Preparación de la leña
La preparación
dependía del tipo de leña y del lugar dónde
ésta se encontrara.
Si se trataba de leña de árboles trasmochos (roble,
castaño, haya, encina, fresno) se cortaba el árbol
por el tronco (matarrasa) y una vez en el suelo se podaban las
ramas y se partía el tronco con "tronzador"
(Fig. G).
En el caso de que la leña a utilizar fuera leña
de borta o leña de rama, se procedía a su corte
y posterior vareo (eliminación de las puntas y ramas delgadas
inservibles para la obtención del carbón).
La leña de borta también
podía ser preparada de otro modo. Este método era
el más utilizado por dos razones fundamentales: la primera,
porque reducía considerablemente la mano de obra y; la
segunda, porque permitía que el monte se mantuviera limpio.
Consistía en cortar la leña, abandonarla hasta
que se secara aquello no aprovechable para carbón y por
último, quemarla. De este modo, el fuego sustituía
al vareo. Esta forma de preparar la leña exigía
unos cuidados especiales: primero, limpieza total de las orillas
de la leña a quemar para evitar la propagación
del fuego; segundo, evitar el viento fuerte que podría
desplazar alguna rama encendida y provocar un incendio en terrenos
colindantes y; tercero, conseguir que aquello no utilizable para
carbón se secara, ya que si no lo hiciera, ardería
mal, y por tanto, habría que varearlo ahora con más
dificultad y esfuerzo, y conseguir que aquello utilizable para
carbón no se secara ya que podría quemarse en exceso
con la consiguiente pérdida económica. Este método
se ponía en práctica por la mañana temprano,
cuando el rocío aún estaba presente para evitar
que el fuego tomara demasiada fuerza al quemar las zonas próximas
de la leña a preparar. Esta labor aparentemente sencilla
era, por el contrario, muy complicada y necesitaba de toda la
experiencia y pericia del carbonero.
Preparación del suelo
de hoya
Antes de recoger la leña
había que elegir y preparar el suelo destinado a la elaboración
del carbón.
El suelo de elección sería aquel sobre el que ya
se hubiera producido carbón, previa limpieza y reparación
si fuera necesario.
En el caso de que el suelo se preparara por primera vez y se
tratara de una ladera, había que retirar la tierra de
la parte alta y colocarla en la zona baja hasta conseguir una
superficie plana. Para sujetar esta tierra se construía
una pared o seto (trenzado de varas y estacas).
Posteriormente había que compactar el suelo mediante el
apisonado de la tierra para imposibilitar la entrada de aire
a través del suelo, ya que si existieran corrientes sería
muy difícil controlar el fuego durante la carbonización.
La forma del suelo preparado era circular.
HERRAMIENTAS DEL CARBONERO
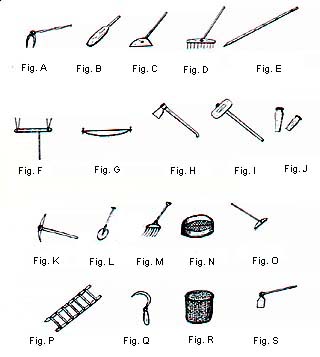
Fig. A.- Picacho
Fig. B.- Mandarria
Fig. C.- Rodillo
Fig. D.- Cardillo
Fig. E.- Barnero
Fig. F.- Burro
Fig. G.- Tronzador |
Fig. H.- Hacha
Fig. I.- Porra
Fig. J.- Cuñas
Fig. K.- Pico
Fig. L.- Pala
Fig. M.- Sarda |
Fig. N.- Criba
Fig. O.- Rastrillo
Fig. P.- Escalera
Fig. Q.- Hoz
Fig. R.- Cesto
Fig. S.- Azada |
Recogida o acarreo de la leña
hasta el suelo de hoya
La recogida de la leña
se hacía basicamente de tres maneras:
"a tirón", "a hombros" o con tracción
animal.
El acarreo "a tirón" consistía en lanzar
con el brazo la leña cuando ésta se encontraba
próxima a la hoya.
Para transportar troncos de robles,
castaño, etc, se utilizaban bueyes; unas veces provistos
de cadenas que arrastraban los troncos sin cortar y; otras, provistos
de un carro que llevaba el tronco ya cortado. Pero esta forma
de acarreo generalmente no era víable por lo que se llevaba
"a hombros" en la mayoría de los casos.
"A hombros" se transportaba
la leña tanto cortada como sin cortar. Para recoger la
partida se empleaba un instrumento llamado "burro"
(Fig. F). Este se realizaba con una madera cilíndrica
de 80 cm. de longitud y 10 cm. de grosor. Sobre este cilindro
y a 10 cm. de sus extremos se hacían cuatro agujeros inclinados,
dos a cada lado. En estos agujeros se colocaban cuatro palos
de 50 cm. de longitud y 4 cm. de grosor, formanado una V. En
la parte opuesta y a 30 cm. de uno de los extremos se realizaba
un agujero, esta vez vertical, en el que se introducía
un palo de 1 m. de longitud, que serviría de agarradero.
El carbonero apoyaba el mango en el suelo, con una mano lo sujetaba
y con la otra lo cargaba de leña. Al encontrarse la carga
ya a 1 m. de altura, llevarlo hasta el hombro resultaba fácil.
Longitud y grosor de la leña
para formar la hoya
La leña se apoyaba
sobre un picadero (tronco de 20 cm. de grosor y 1 m. de altura)
y se cortaba con una longitud de 80 cm. aproximadamente. Se procuraba
conseguir leñas rectas a ser posible para facilitar el
posterior armado de la hoya.
Los troncos de roble, etc, se
cortaban con tronzador (Fig. G) con una longitud de 80 cm. y
posteriormente con porras (Fig. I) y cuñas
(Fig. J) de hierro se abrían para disminuír su
grosor. El grosor a conseguir dependía del tamaño
de las hoyas que se fueran a construír. En ocasiones se
utilizaban "cabezas" (parte superior del tronco del
árbol trasmocho), pero para esto era necesario que el
acceso de los carros fuera posible.
Armado de la hoya
Una vez limpio el suelo
y colocada la leña en los alrededores de la hoya a construír,
comenzaba la fase de armado.
En primer lugar, se clavaba un palo verticalmente en el centro
del ruedo. Su longitud podía variar entre 3 y 6 m. y su
grosor entre 10 y 15 cm., dependiendo del tamaño de la
hoya que podía tener un diámetro de base de 4 a
10 m. y una altura de 2 a 5 m.
En segundo lugar, se colocaba la leña alrededor del palo
formando un cono y procurando que quedara uniformemente distribuída
para que de este modo se redujera el número de "enchiduras"
(hundimiento de la corteza) durante la cocción. En último
lugar se disponía la leña de menor grosor.
FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL CARBÓN VEGETAL
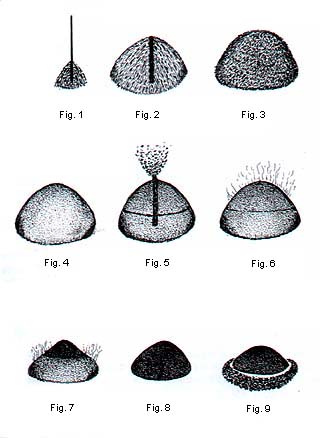
Fig. 1.- Comienzo del armado de la hoya.
Fig. 2.- Hoya armada.
Fig. 3.- Hoya tapada con helecho.
Fig. 4.- Hoya tapada ya con tierra.
Fig. 5.- Comienzo del fuego. |
Fig. 6.- Inicio de la cocción.
Fig. 7.- Carbonización.
Fig. 8.- Proceso de enfríamiento de la hoya.
Fig. 9.- Primera extracción. |
Tapado o cubierta
La cubierta es la barrera
física que aisla la madera del exterior para que el oxígeno
del aire no la incendie. Esto es básico para la correcta
carbonización, que no es más que la combustión
lenta e incompleta de la madera.
Sobre la hoya se colocaba una
capa de helecho generalmente, aunque también se utilizaba
hierba, musgo, hojarasca, cesped, etc... En este momento se procedía
a la extracción del palo que se había colocado
en el centro y se taponaba el agujero (futura chimenea) con helecho
para impedir la entrada de tierra de la última capa. Esta
tierra debía ser muy fina por lo que en ocasiones había
que cribarla. La mejor tierra era el "cisco" (tierra
quemada con la que ya se había hecho carbón). Jamás
se utilizaba tierra arcillosa.
Mientras la hoya estuviera ardiendo
era fundamental contar en sus cercanías con cisco, helecho,
tierra, hierba y leña en pequeños trozos para subsanar
las "enchiduras" que pudieran ir apareciendo.
También era necesario
fabricar un anillo a base de helechos a unos 80 cm. del suelo
y siguiendo todo el perímetro de la hoya con el fin de
sujetar la tierra de la parte alta de la hoya (corona) debido
a la gran pendiente que ésta presentaba. Con este mismo
objetivo y como alternativa, también podía construírse
un instrumento formado por palos horizontales sujetos a otros
verticales.
Encendido de la hoya
Cerca de la hoya se encendía
una pequeña hoguera, la brasa obtenida junto a unos pequeños
trozos de leña se iban introduciendo con la ayuda de una
pala (Fig. L) a través de la chimenea. Con un "barnero"
(vara de 3 ó 4 m. de longitud y de 5 a 8 cm. de grosor,
fig. E) se adentraban las brasas y leñas hasta alcanzar
el fuego con la fuerza suficiente para no extinguirse en el momento
de tapar la chimenea. La intensidad deseada del fuego se reconocía
al aflorar éste por encima de la cubierta. El tiempo transcurrido
dependía de la humedad de la leña, su grosor, tamaño
de la hoya, etc, oscilando entre 30 y 60 minutos.
En este punto se procedía
al tapado de la chimenea, primero con cesped o helechos, y más
tarde con cisco. En este instante el humo, que era azulado, se
tornaba blanco y denso (vapor) debido al proceso de secado que
sufría la leña.
A partir de ahora la vigilancia
debía ser exhaustiva, sobre todo, durante las primeras
ocho a diez horas, tiempo necesario para "entrar en carbón"
(momento en que comenzaba la carbonización de la corona).
Durante la carbonización la leña iba perdiendo
volumen por lo que había que golpearla con la "mandarria"
(pala de madera de cierto peso, fig. B) y de esta forma compactar
el carbón ya hecho y reducir los huecos que se producían.
Uno de los factores más
importantes a tener en cuenta era la intensidad del fuego. Si
la cocción era demasiado rápida, el carbón
se quemaría, obteniendo carbonilla. Si la cocción
era demasiado lenta, el carbón tendrá zonas mal
cocidas, consiguiendo tizos (leña de carbonización
incompleta). Por estas razones, el carbonero tenía que
abrir agujeros de ventilación en aquellas partes con menor
temperatura y taponar las zonas con mayor temperatura, procurando
alcanzar una intensidad homogénea del fuego en las diferentes
alturas de la hoya.

Fig. 5.- Hoya armada. |

Fig. 6.- Introducción de brasas por la chimenea con
la ayuda de una pala. |

Fig. 7.- Con el "barnero" se adentran las brasas. |

Fig. 8.- Con la "mandarria" se golpea la corona
para compactar el carbón. |
La carbonización
se desarrollaba de arriba a abajo y del centro hacia la superficie.
El tiempo de duración de este proceso era de cinco, diez,
quince o más días en función del tamaño
de la hoya.
Enfriado de la hoya
Una vez terminada la
cocción se procedía a "resfríar"
la hoya. En primer lugar, se quitaba la cubierta de helechos
no quemados con la ayuda de un rastrillo (Fig. O) de púas
cortas. En segundo lugar, y con un "rodillo" (instrumento
de madera en forma de media luna, parecido al rastrillo pero
sin púas, fig. C) se removía la tierra quemada
(cisco) con el fin de cerrar los poros de ventilación,
así se apagarían los pequeños focos de fuego
que todaván quedaran en el interior.
Pasadas unas horas en las que
se dejaba la hoya en reposo, se hacía la primera extracción
con el "picacho" (instrumento con mango de madera y
dos finas púas de hierro en formas de U de unos 20 cm.
de longitud, fig. A) y se extendía el carbón con
el "cardillo" (instrumento parecido al rastrillo pero
con púas más largas, fig. D). El carbón
debía permanecer extendido durante horas para asegurarse
de que el fuego no se escondiera en su interior. La hoya volvía
a ser tapada y el proceso se repetía de igual manera sucesivamente.
En verano este trabajo se realizaba
al amanecer o durante la puesta de sol, ya que el calor del carbón
sumado al calor del sol hacía la labor muy dura.
Envasado
El envasado era realizado
por los propios carboneros aunque excepcionalmente lo hiciera
el dueño o el contratista (intermediario entre carbonero
y ferrería).
Cuando el contrato se hacía
por "cargas" se compraba el carbón por un volumen
estándar que venía dado por el tamaño de
dos sacos. Estos sacos eran proporcionados por el dueño
o el contratista, pero si el carbonero creía que los sacos
no se ajustaban a la medida establecida, acudía al Ayuntamiento
para cerciorarse. Este volumen correspondía a un peso
de 50 Kg.
Para el envasado el carbón
más grueso se colocaba sobre un saco tendido en el suelo.
Luego, cogiéndolo por las cuatro puntas se dejaba deslizar
el carbón en el envase o saco. El carbón más
menudo se pasaba por una criba (Fig. N) para limpiarlo de impurezas
y ya podía introducirse con el resto del carbón
grueso. En este sistema de "cargas" era importante
mantener el volumen y por ello, en ocasiones los carbones gruesos
se incorporaban a mano. Una vez lleno el saco, el comprador revisaba
si el volumen era el exigido y para comprobarlo, lo levantaba
dando un giro a derecha e izquierda y un pequeño golpe
en el suelo.
A partir de los años cuarenta
la venta comenzó a hacerse por peso. En este caso el envasado
del carbón más grueso se hacía mediante
la "sarda" (instrumento con mango de madera y extremo
en forma de pala con púas de hierro, fig. M) y el carbón
más fino por el medio de la criba.
Ya envasado y dado el visto bueno
se colocaban unos helechos o unas puntas de borta sobre el carbón
y se comenzaba a "chapar" (cerrar) el saco. Para esto
se hacía pasar una cuerda a modo de pespunte por el perímetro
de la boca del saco.

Fig. 9.- Enfríado de la hoya. |

Fig. 10.- Transporte "a hombros" y por parejas
de sacos de carbón hasta el "cargue". |

Fig. 11.- Sacos de carbón preparados para cargar
en el carro. |
La vida del carbonero y proceso
para la obtención de carbón vegetal Para terminar
portaban los sacos por parejas "a hombros" y los llevaban
hasta el "cargue" (lugar al que podía acceder
el carretero). Esta tarea era muy dura porque la distancia que
había que recorrer era grande en la mayoría de
los casos. Con esta labor finalizaba el trabajo del carbonero.
Transporte hasta las ferrerias
El transporte más
utilizado era el carro guíado por bueyes, aunque excepcionalmente
podía hacerse a lomos de un burro o de un mulo.
Los sacos se colocaban transversalmente en el carro, formando
dos filas completas y una tercera incompleta. En el espacio que
aquí se producía se instalaba un aparato llamado
"torno" que se empleaba para tensar las cuerdas que
sujetaban los sacos.
TRANSPORTE DEL CARBÓN
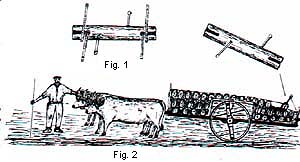
Fig. 1.- Torno: Instrumento utilizado para tensar las cuerdas
que sujetaban los sacos de carbón.
Fig. 2.- Carro guíado por bueyes para el transporte
de los sacos de carbón desde el monte hasta las ferrerías.
Miguel Polancos Aretxabala | 
