|
Los primeros vestigios sobre la historia
pesquera del País Vasco son arqueológicos. En efecto,
se han encontrado abundantes restos del intenso marisqueo realizado
durante el Paleolítico en yacimientos que han sido excavados
en diferentes cuevas de nuestro territorio. Además, y
si creemos de forma confiada en lo que escriben algunos arqueólogos,
se aprecian representaciones iconográficas de pescados
como gallos, lenguados, etc... en diversas pinturas rupestres
del País Vasco, lo que sería el primer indicio
de actividad pesquera en nuestras costas. A nivel también
arqueológico -aunque ya en relación con la antigüedad
clásica- se han conservado restos romanos de unas instalaciones
de salazón de pescado en la localidad labortana de Ghetary.
Los documentos más antiguos
sobre las pesquerías realizadas por los vascos remontan
a la Edad Media. De forma nada casual, las primeras y más
abundantes alusiones medievales a la actividad pesquera se refieren
a las ballenas. Aunque hoy pueda parecer increíble, las
costas vascongadas eran visitadas cada año en la etapa
invernal por cetáceos, pertenecientes a la especie Eubalena
Glacialis, de modo que, una vez entrado el otoño,
se acercaban a nuestras latitudes. No hay tan frecuentes alusiones
a otros pescados, pero se mencionan ya los besugos y sardinas
de Bermeo en fuentes literarias como el Libro del Buen Amor
. Al margen de testimonios literarios, son nombradas otras especies
-como merluza, etc...-en ciertos documentos como, por ejemplo,
en las ordenanzas de las primeras Cofradías pesqueras,
datadas en la Baja Edad Media, o también en diversos manuscritos
de esa época relativos a diversas localidades costeras
del País.
En el siglo XVI tuvo lugar un
cambio que resultó trascendental para la historia pesquera
de Vasconia. De esa forma, aparecen a partir de 1530 las primeras
referencias a las grandes pesquerías trasatlánticas.
Estas fueron efectuadas primero en Terranova y luego, ya en el
siglo XVII, en otras zonas como Islandia, las islas Spiztberg,
etc... Las pesquerías trasatlánticas supusieron
que anualmente un número no precisamente pequeño
de grandes y considerables embarcaciones vascas -galeones y carabelas
que transportaban en su seno las pequeñas pinazas pesqueras-
se dirigieran en la primavera hacia las costas de Terranova.
Iban allí para realizar su campaña de pesca, de
manera que permanecían en esas latitudes, en busca de
ballenas y bacalao, hasta el Otoño, siendo así
que entonces regresaban a nuestras costas. Estos viajes trasatlánticos
implicaron notables ganancias económicas, con lo que se
ha podido decir por algunos historiadores que aquellas constituyeron,
en los siglos XVI y XVII, la segunda actividad no agraria del
País Vasco. Por tanto, habrían sido superadas sólo
por las actividades siderúrgicas en cuanto las actividades
que no eran agrícolas.
En esos negocios tomaron parte
prósperos comerciantes de Donostia, Bilbao y Baiona. Pero
si las ganancias de esos viajes trasatlánticos llegaban
a ser importantísimas, también implicaban unos
riesgos muy acentuados. Así, no era infrecuente que los
barcos balleneros y bacaladeros intentaran prolongar su actividad
durante el Otoño, quedando algunos de ellos atrapados
en ocasiones por tempranos hielos que se adelantaban a los habituales
rigores invernales. Tampoco era raro que esos galeones, cuando
volvían ya hacia las costas europeas, fueran abordados
por corsarios. Esto significaba, como en el caso anterior, unas
enormes pérdidas que únicamente podían ser
compensadas mediante los bien consolidados seguros marítimos
que se contrataban al enviar una embarcación a Terranova.
Lo mucho que sabemos sobre las
pesquerías realizadas en Terranova contrasta con lo poco
que se ha publicado sobre la actividad pesquera en el litoral
vasco durante los siglos XVI y XVII. Si conocemos que aquella
atravesó por una difícil situación en los
finales del siglo XVI, de manera que, presumiblemente, en el
siglo XVII se remontaría esa crisis. Sabemos también
que la actividad pesquera se basaba en dos grandes campañas
o costeras: la invernal, correspondiente al besugo, y la estival
que se centraba en el atún. Al margen de ello, se pescaban
también grandes cantidades de merluza y congrio. Hay también
referencias a otros capturas de menor importancia como las de
sardinas, jibiones, etc...
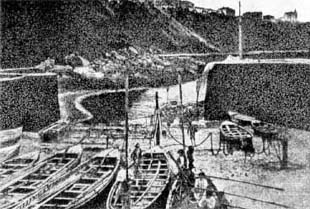
|
Traineras de pesca en el puerto
de Algorta.1899 |
La gran aventura de las pesquerías trasatlánticas
de los vascos terminó de forma brusca a comienzos del
siglo XVIII; en concreto, a partir del tratado de Utrecht. Desde
entonces, esas pesquerías quedaron reservadas en la práctica
a los barcos ingleses. Cambió, pues, de manos la hegemonía
marítima en el Atlántico Norte. Esta había
correspondido en el siglo XVI a la Corona de Castilla, saliendo
con ello beneficiados los arrantzales vizcaínos y guipuzcoanos,
y en el siglo XVII se había impuesto la hegemonía
de Francia, resultando favorecidos entonces los pescadores labortanos.
A consecuencia de aquel tratado de 1713 cada una de las tres
provincias marítimas de Euskal Herria siguió una
diferente trayectoria pesquera.
Fue en Gipuzkoa donde mayor declive
experimentaron las pesquerías: fueron relegadas en favor
de la aventura colonial, mucho más rentable económicamente,
que estaba representada por la Compañía de Caracas.
Cuando desapareció esta empresa privilegiada ya se había
perdido gran parte de la antigua tradición pesquera, de
manera que en la primera mitad del XIX abundan -salvo en Mutriku,
donde persistió con gran vigor una fuerte tradición
arrantzale- las referencias documentales relativas a cómo
los pescadores guipuzcoanos compaginaban su actividad marítima
con la agricultura. Esto último era impensable en Bizkaia,
donde la segunda mitad del siglo XVIII presenció un resurgir
notable del sector pesquero. Esto se advierte, por ejemplo, en
la documentación de la época relativa a puertos
como Lekeitio y Bermeo. En cualquier caso, desde finales del
siglo XVIII y durante gran parte del siglo XIX, se sucedieron
los conflictos bélicos que afectaron negativamente al
sector pesquero en Bizkaia y Gipuzkoa.
En cuanto a Iparralde, la actividad extractiva se centró,
tras la desaparición de las pesquerías de Terranova,
en la pesca costera de sardina y otras especies, lo que estaba
encaminado a su transformación en conserva. Apareció
así un interesante sector que no sólo se abastecía
de las capturas realizadas en Laburdi, sino que también
importaba unas notables cantidades de pescado procedentes de
las Provincias Vascongadas. Más tardíamente, ya
en la segunda mitad del siglo XIX, se potenció también
la industria conservera en Hegoalde, de manera que fue impulsada
en no pocas ocasiones por conserveros italianos, que llegaron
a nuestro territorio en busca de una materia prima barata y de
excelente calidad. De cualquier forma, el desarrollo de las conserveras
significó una mejora, aunque fuera leve, de la condición
social de las poblaciones pesqueras al aumentar la oferta de
trabajo para las mujeres e hijas de los arrantzales.

|
Pescadoras entregadas a la labor
de salazón de pescado. |
Para finales del siglo XIX la actividad
pesquera se había transformado considerablemente en las
costas vascas. Algunos de los cambios fueron positivos, como
la introducción del vapor en las embarcaciones pesqueras.
Esto comenzó de forma tímida con los barcos llamados
Mamelenas, matriculados en Donostia a partir de
las décadas finales de aquel siglo. En cualquier caso,
lo anterior tomó gran impulso desde la catástrofe
del gran naufragio ocurrido en 1912, en que falleció gran
número de arrantzales. Ello provocó un clamor generalizado
por la introducción de modernos pesqueros a vapor que
eran, evidentemente, mucho más seguros que los tradicionales
barcos a vela.
Sin embargo, otros cambios fueron
negativos. En este sentido puede citarse la intensa sobrepesca,
que determinó, ya a finales del siglo XIX, un abrupto
declive en las capturas de la principal costera, la invernal
del besugo. También caían progresivamente las cantidades
relativas a otros pescados como la merluza. En realidad, la costera
del verano, centrada en el atún, se convirtió desde
fines del XIX en el núcleo de la actividad extractiva.
Junto a ella, claro está, destacaban las capturas de especies
como sardina, anchoa, etc..., de manera, que, como ya se ha apuntado
arriba, estos pescados se dedicaban, en gran medida, a su transformación
en conserva. Durante la primera mitad del siglo XX, prosiguieron
los síntomas alarmantes de sobrepesca; a ello colaboraron
muchas causas. Entre ellas se pueden citar las siguientes: la
mayor capacidad extractiva de los barcos a vapor, las negativas
consecuencias de que faenaran cerca de la costa los poderosos
y modernos arrastreros, el empleo de artes perjudiciales como
el bolinche (nombre con el que se designaba un tipo de
redes) o el recurso a métodos nada ecológicos como
la pesca a la ardora (así se llamaba a la actividad
que se aprovechaba de la luminosidad nocturna de los cardúmenes
para poder capturar grandes cantidades de pescado).

Vendedoras distribuyéndo
pescado. |
A pesar de la preocupación
que, ya hacia la década de 1920, mostraban algunos expertos
en torno al problema de la sobrepesca, los arrantzales se mostraron
optimistas y confiados durante gran parte del siglo XX. Suponían
que si desaparecía una especie de nuestras costas, como
ocurrió con la sardina, ya se buscaría otro pescado
(en este caso, la anchoa); así ocurrió en la segunda
mitad del siglo XX. Se pensaba también que si en algún
momento no se acercaba la anchoa a nuestras costas, ya se encontrarían
otras zonas de pesca, aunque fuera en áreas lejanas. En
realidad, desde 1927, año en que se creó la compañía
PYSBE en Pasajes, ya se habían vuelto a dar las pesquerías
vascas en los mares del Atlántico Norte.
Las estadísticas disponibles
muestran que, durante el lapso de tiempo que transcurre desde
1900 a la actualidad, ha habido, en varias etapas, un ritmo decreciente
en la evolución de las capturas por unidad de producción
pesquera. La inconsciencia que se generaba por la despreocupación
de los pescadores de aquella época hizo que sólo
crecieran significativamente las capturas durante un breve periodo
del siglo XX: el que va desde 1939 a 1945. Esto es, únicamente
crecen las capturas tras la Guerra civil española y la
Segunda Guerra Mundial, que impidieron el normal desarrollo de
las actividades marítimas, por lo que se dio una masiva
extracción de pescado durante el decenio de 1950. No importaba
mucho que, en algunos años de la década de 1960,
las capturas de anchoa fueran tan cuantiosas que el mercado no
podía absorberlas y que las Cofradías tuvieran
que declarar días de bandera -en los que ningún
barco podía salir a pescar-para que no se saturara la
oferta. Tampoco importaba que el bonito capturado en las costas
cercanas fuera cada vez menor. 
Y ello en función del olvido de ecológicos métodos
tradicionales -así, el llamado currican que había
implicado la pesca con caña y con un anzuelo que llevaba
mazorcas de maíz- por otros mucho más intensivos
como el del cebo vivo, que suponía un gran aumento
de las capturas de bonito al utilizar como carnada a la anchoílla
o especies parecidas. De este modo, los pescadores vizcaínos
decidieron prolongar las capturas de bonito, más allá
del verano en otras áreas, como Canarias y Africa occidental,
ante lo antieconómico que habría sido dedicar embarcaciones
tan grandes a obtener unas reducidas cantidades de besugo.
Los pescadores vascos cayeron
así en una trampa paradójica que les fue tendida
por el desarrollismo franquista. Esta trampa se sintetizaba en
la Ley de Renovación de la Flota Pesquera, a
comienzos de la década de los 60, que determinó
una desquiciada carrera entre los arrantzales por utilizar los
aparentemente ventajosos préstamos monetarios concedidos
entonces, a fin de ver quién construía barcos más
grandes y potentes y con más medios (sonar, radar, etc...).
Las consecuencias de aquel crecimiento antiecológico,
que estaba en las antípodas del desarrollo sostenible,
se pagaron mucho después. En realidad, parecía
que nadie había advertido lo absurdo que un Estado del
tamaño de España tuviera entonces la tercera flota
pesquera del mundo, tras Japón y Rusia, o lo desproporcionado
que resultaba el que Bizkaia y Gipuzkoa tuvieran más barcos
pesqueros que Gran Bretaña y Alemania.
El final de esta historia es
bien conocido. Cuando, a finales de la década de los 70,
la mayoría de los Estados del mundo declararon privativas
para sus embarcaciones nacionales las aguas territoriales contenidas
en las 200 millas se produjo una gran catástrofe. De este
modo, la inmensa mayoría de las capturas realizadas por
los arrantzales vascongados, que se realizaban en otros países,
se encontraron con gravísimos problemas. Sin embargo,
los pescadores vascos no se desanimaron y, así, en los
años 80 pusieron sus esperanzas en la entrada de España
dentro de la Unión Europea, pensando que ésta les
dejaría grandes zonas para efectuar su actividad extractiva.
Lamentablemente para aquellos, las autoridades europeas no estaban
dispuestas a admitir grandes capturas, al contrario de lo que
aspiraban los arrantzales vascongados. Pero esto ya no pertenece
al pasado, pues corresponde a la más estricta actualidad.
De este modo, terminamos este breve recorrido histórico
por la pesca vasca que nos ha llevado desde la Prehistoria hasta
nuestros días. Queda, pues, abierta la inevitable incertidumbre
que nos depara la incógnita de un futuro que, evidentemente,
no está escrito.
|
Para saber más:
Se puede consultar la breve bibliografía
contenida en GRACIA CÁRCAMO, J.: "La civilización
pesquera", en VV. AA., Los vascos: Gran Atlas de
Historia de Euskal, Editorial Lur, Donostia, 1995 o la amplia
relación de artículos y libros que aparece contenida
en GRACIA CÁRCAMO, J.: "El sector pesquero en
la historia del País Vasco: esbozo de los conocimientos
actuales y problemas abiertos a la futura investigación
historiográfica", en la revista Itsas Memoria-
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco,
nº1, Museo Naval- Untzi Museoa, Donostia, 1996, p. 209-214 |
Juan Gracia Cárcamo, Dpto. de Historia Contemporánea,
Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU
Fotografías: Auñamendi |

