|
Pamplona, como muchas ciudades de su entorno,
ha sufrido una importante transformación desde los años
60. En primer lugar, por la llegada de masas poblacionales provenientes
del medio rural o de otras provincias españolas: Pamplona
y su cuenca pasan en los quince años que van desde 1960
hasta 1975 de 121.000 habitantes a 219.000, para llegar, en la
actualidad, alrededor de los 270.000. En segundo, por el fenómeno
de crecimiento industrial y de servicios, causal y consecuencialmente
unido a lo anterior.
En pocos años una humilde
ciudad "de provincias" tendrá que acometer un
gran reforma para dar cabida a toda esa población. Aunque
los ensanches I y II de Pamplona eran anteriores a este fenómeno,
será necesario ampliarlos y remodelarlos. Los barrios
clásicos del interior de Pamplona y de su zona extramuros
sufrirán crecimientos desde dentro. Pero, sobre todo,
se dará un fenómeno de marcha hacia poblaciones
limítrofes que se convertirán en barrios dormitorio
(Barañain, Villava, Burlada) o se pondrán en marcha
pequeñas urbanizaciones en pueblos menores de la cuenca.
Este proceso continúa porque ahora están llegando
al mercado laboral y a la edad de matrimonio unas generaciones
muy amplias que, por ello, demandan vivienda. Pero aquí,
como en otros lugares de la península, se va ha producido
un importante estancamiento que va a generar consecuencias para
la vivienda a partir de 2010-15.
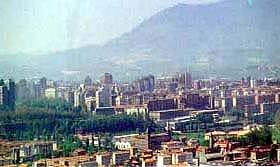 El
problema que aquí se plantea es que esta necesidad masiva
de vivienda y de espacio se está haciendo sin demasiadas
preocupaciones por la sostenibilidad de Pamplona y, sobre todo,
de su cuenca (y comarca circundante). La cuenca constituye un
área geográfica de importante riqueza natural y
agropecuaria, asimismo la comarca de Pamplona (que abarca la
cuenca y se extiende algo más) depende desde muchos puntos
de vista del tirón industrial y de servicios de
la capital de Navarra. La extensión de la habitabilidad
a zonas limítrofes a Pamplona-capital y la construcción
de enormes complejos dormitorio en zonas adyacentes a la capital
está generando una invasión de medios rurales autóctonos
y, sobre todo, está suponiendo un excesivo coste en redes
de comunicación y de conexión con otras zonas de
la ciudad (empezando por el centro de la misma, donde se concentran
casi todos los servicios). Además, esta extensión
esta siendo discontinúa, irregular y con grandes zonas
intermedias que quedan abandonadas, exigiendo un esfuerzo doblemente
costoso. Lo mismo ha ocurrido con las zonas industriales y, por
ello, con las zonas que las recientemente aprobadas Normas Urbanísticas
Comarcales denominan "áreas de empleo" y "áreas
de centralidad". En todo caso extensión y dispersión
poblacional; amplitud, complejidad y elevado coste de las redes
de comunicación son algunas de las consecuencias de este
crecimiento. El
problema que aquí se plantea es que esta necesidad masiva
de vivienda y de espacio se está haciendo sin demasiadas
preocupaciones por la sostenibilidad de Pamplona y, sobre todo,
de su cuenca (y comarca circundante). La cuenca constituye un
área geográfica de importante riqueza natural y
agropecuaria, asimismo la comarca de Pamplona (que abarca la
cuenca y se extiende algo más) depende desde muchos puntos
de vista del tirón industrial y de servicios de
la capital de Navarra. La extensión de la habitabilidad
a zonas limítrofes a Pamplona-capital y la construcción
de enormes complejos dormitorio en zonas adyacentes a la capital
está generando una invasión de medios rurales autóctonos
y, sobre todo, está suponiendo un excesivo coste en redes
de comunicación y de conexión con otras zonas de
la ciudad (empezando por el centro de la misma, donde se concentran
casi todos los servicios). Además, esta extensión
esta siendo discontinúa, irregular y con grandes zonas
intermedias que quedan abandonadas, exigiendo un esfuerzo doblemente
costoso. Lo mismo ha ocurrido con las zonas industriales y, por
ello, con las zonas que las recientemente aprobadas Normas Urbanísticas
Comarcales denominan "áreas de empleo" y "áreas
de centralidad". En todo caso extensión y dispersión
poblacional; amplitud, complejidad y elevado coste de las redes
de comunicación son algunas de las consecuencias de este
crecimiento.
Como ha quedado dicho, las previsiones
de demanda de vivienda en los próximos años son
importantes, pese al brusco decaimiento que sufrirán luego.
Esto exige, dado el algo coste que tiene el suelo y la vivienda
resultante, una acción muy seria y eficaz por parte de
las Administraciones públicas. Porque aunque está
claro que el sistema resultante de la concepción liberal
del suelo que se produce desde 1956 es un modelo fracasado y
que las fórmulas posteriores son variaciones con repetición
de ese improductivo modelo –tal y como señala Parada–
, hay que seguir jugando con él. Pero en Pamplona esto
exige el agotamiento de las zonas de crecimiento intraurbano
–que las hay–, el aprovechamiento exhaustivo de todas
las zonas intersticiales y una operación de "búsqueda
y rescate" de las 15.000 viviendas vacías que, hoy
por hoy, se estima hay en Pamplona (y muchas más que habrá,
dado el envejecimiento poblacional de ciertos barrios).  En este sentido si ahora es
el momento de realizar apuestas fuertes para recuperar el casco
antiguo, es muy posible que en los próximos diez años
veamos la necesidad de hacerlo con el I y el II ensanche de Pamplona
(así como zonas limítrofes de la Pamplona extramuros). En este sentido si ahora es
el momento de realizar apuestas fuertes para recuperar el casco
antiguo, es muy posible que en los próximos diez años
veamos la necesidad de hacerlo con el I y el II ensanche de Pamplona
(así como zonas limítrofes de la Pamplona extramuros).
Si bien es cierto que la vivienda
y los fenómenos poblacionales constituyen el problema
más acuciante con el que se encuentra Pamplona y su cuenca,
no es menos cierto que la habilitación de nuevas zonas
industriales son un problema que mueve al anterior y que genera
no pocos roces entre Pamplona-capital (que ya no tiene suelo
industrial disponible) y los municipios limítrofes de
la cuenca y comarca. Ambos problemas, en todo caso, tienen consecuencias
importantes en las redes y vías de comunicación.
Pero, en otro orden de cosas,
no podemos olvidar que junto a estos problemas no demasiado bien
resueltos por el PGOU de 1984, el vigente Plan Municipal de Pamplona
(abril de 1999) tiene que vigilar, regular y acometer otras acciones
que no refieren a la vivienda ni a los grandes espacios habitables,
sino al medio ambiente (urbano y natural). Y puesto que el problema
ambiental trasciende –por ser sistémico– a la
villa de Pamplona, para ampliarse, cuanto menos, a toda la cuenca,
esto debería haber sido mejor resuelto por las NUC de
marzo de 1999, que no le han dedicado todo el esfuerzo que merece,
aunque apuntan muchas ideas interesantes.
 En
cuanto a Pamplona, es cierto que cuenta con un importante número
de parques bien cuidados que embellecen y, sobre todo, constituyen
un pulmón (natural y mental) de la ciudad y sus habitantes,
pero es necesario mejorar algunos de ellos y, en general, hacer
un planteamiento serio en cuanto a las pequeñas medianas
de algunos barrios (Iturrama, San Juan). Junto a los parques
están las zonas de paseo urbano. En este sentido, se han
descuidado paulatinamente algunas zonas que necesitan una urgente
reforma. Me refiero, principalmente, a todas las zonas que, sobre
todo en torno al I y II ensanche están sin construir y
que constituyen espacios idóneos para un crecimiento intraurbano.
Pero, sobre todo, al espacio que existe en torno a las viejas
murallas, revellines y fuertes del recinto amurallado (Taconera,
Palacio de Capitanía, Redín, Ronda del Obispo Barbazana,
Media luna). Pamplona no se entiende sin sus murallas: era una
ciudad-fortaleza de carácter fronterizo; y sus ensanches
y zonas extramuros se hacen siempre mirando al recinto amurallado
(el casco viejo). La recuperación de este circuito (casi
circular) sería necesaria como elemento histórico
identificador, como aliciente cultural y turístico y como
mera zona de paseo que ayude a la mejora del entorno, al constituirse
en un cinturón sano. En
cuanto a Pamplona, es cierto que cuenta con un importante número
de parques bien cuidados que embellecen y, sobre todo, constituyen
un pulmón (natural y mental) de la ciudad y sus habitantes,
pero es necesario mejorar algunos de ellos y, en general, hacer
un planteamiento serio en cuanto a las pequeñas medianas
de algunos barrios (Iturrama, San Juan). Junto a los parques
están las zonas de paseo urbano. En este sentido, se han
descuidado paulatinamente algunas zonas que necesitan una urgente
reforma. Me refiero, principalmente, a todas las zonas que, sobre
todo en torno al I y II ensanche están sin construir y
que constituyen espacios idóneos para un crecimiento intraurbano.
Pero, sobre todo, al espacio que existe en torno a las viejas
murallas, revellines y fuertes del recinto amurallado (Taconera,
Palacio de Capitanía, Redín, Ronda del Obispo Barbazana,
Media luna). Pamplona no se entiende sin sus murallas: era una
ciudad-fortaleza de carácter fronterizo; y sus ensanches
y zonas extramuros se hacen siempre mirando al recinto amurallado
(el casco viejo). La recuperación de este circuito (casi
circular) sería necesaria como elemento histórico
identificador, como aliciente cultural y turístico y como
mera zona de paseo que ayude a la mejora del entorno, al constituirse
en un cinturón sano.
Pero Pamplona no es sólo
el centro urbano. Numerosos barrios no se entienden sin su relación
con el Arga y, asimismo, los pueblos y valles de la comarca no
se entienden sin su relación con Pamplona-capital. Por
eso acciones como la recientemente acometida Plan del Arga o
las previsiones de las NUC de crear espacios naturales cercanos
como áreas de descanso y paseo (San Cristóbal-Ezcaba,
Perdón) parecen correctas como limitaciones al crecimiento
desmesurado en mancha de aceite que invade el territorio natural
y rural. La realización de grandes obras infraestructurales
(autopista a Estella y Logroño, autopista a Jaca, línea
TAV, etc.) han de ser examinadas cuidadosísimamente en
dos sentidos: primero, el de su conveniencia (razones de necesidad
o mero lujo, frente al necesario principio in dubio, pro natura);
segundo, la necesidad, caso de acometerse, de aprovechar las
infraestructuras realizadas y optimizar los nudos comunicativos
ya existentes, procurando no interesar zonas vírgenes
o destinadas a un uso agrícola intensivo de gran productividad.
 En
conclusión, hay que señalar que Pamplona está
en un momento muy interesante a la par que problemático.
El nivel poblacional alcanza un máximo histórico
que la vieja ciudad no puede absorber por lo que se está
extendiendo a toda la cuenca, pero, a la vez, en pocos años
todo esto va a cambiar drásticamente. Situaciones como
las que llegarán (llegada de la generación de lo
que podríamos denominar el baby-crash de los años
80-90, inversión de la pirámide poblacional) y
sus consecuencias (disminución de la población
universitaria, abandono de pisos en muchas zonas de Pamplona,
disminución de la recaudación, necesidad de sostener
unas clases pasivas más amplias, etc.) van a plantear
problemas para toda la sociedad y, por lo tanto, para el urbanismo.
De ahí que sea necesario repensar el modelo de ciudad
y acometer, ya desde ahora, acciones concretas: rehabilitación
de viviendas, sacar a la luz las inutilizadas, rellenar el centro
urbano de todos sus barrios, reducir la extensión por
la cuenca, recomponer las vías de comunicación,
arreglar las zonas –naturales, urbanas o mixtas– degradadas,
etc. Se trata de tener una ciudad moderna y equilibrada que facilite
la eficacia de sus habitantes –y, por ende, de toda la sociedad
navarra, dado su carácter de capital del viejo reyno–,
a la par que habitable y respetuosa con el medio ambiente cercano
(que es sobre el que se influye en mayor medida) y bien comunicada
tanto ad intra como ad extra. Es decir, una Iruña
sostenible, ahora y en el futuro. En
conclusión, hay que señalar que Pamplona está
en un momento muy interesante a la par que problemático.
El nivel poblacional alcanza un máximo histórico
que la vieja ciudad no puede absorber por lo que se está
extendiendo a toda la cuenca, pero, a la vez, en pocos años
todo esto va a cambiar drásticamente. Situaciones como
las que llegarán (llegada de la generación de lo
que podríamos denominar el baby-crash de los años
80-90, inversión de la pirámide poblacional) y
sus consecuencias (disminución de la población
universitaria, abandono de pisos en muchas zonas de Pamplona,
disminución de la recaudación, necesidad de sostener
unas clases pasivas más amplias, etc.) van a plantear
problemas para toda la sociedad y, por lo tanto, para el urbanismo.
De ahí que sea necesario repensar el modelo de ciudad
y acometer, ya desde ahora, acciones concretas: rehabilitación
de viviendas, sacar a la luz las inutilizadas, rellenar el centro
urbano de todos sus barrios, reducir la extensión por
la cuenca, recomponer las vías de comunicación,
arreglar las zonas –naturales, urbanas o mixtas– degradadas,
etc. Se trata de tener una ciudad moderna y equilibrada que facilite
la eficacia de sus habitantes –y, por ende, de toda la sociedad
navarra, dado su carácter de capital del viejo reyno–,
a la par que habitable y respetuosa con el medio ambiente cercano
(que es sobre el que se influye en mayor medida) y bien comunicada
tanto ad intra como ad extra. Es decir, una Iruña
sostenible, ahora y en el futuro.
Juan Cruz Alli
Turrillas, Doctor en Derecho administrativo y profesor asociado
de la Universidad Pública de Navarra
- Fotografías: Enciclopedia
Auñamendi
- Euskonews & Media
58.zbk (1999 / 12 / 10-17)
|

