|
 El
cielo no proporcionará ninguna escenografía apocalíptica.
Contradiciendo más de un vaticinio, la entrada en el año
2000 se producirá bajo un firmamento de lo más
normal. De formación astrofísico y de profesión
responsable del Planetario de Pamplona, Javier Armentia acostumbra
en sus predicciones a discordar de no pocos pronosticadores.
De hecho, podría decirse que buena parte de su actividad
consiste en cuestionar teorías, a tenor de su prolífica
faceta de comunicador social y de su especial predilección
por la crítica. Aunque califica de "científicamente
analfabeta" la sociedad en que vivimos, Armentia se muestra
"razonablemente optimista", sobre todo por la extensión
de centros divulgadores próximos a los ciudadanos. El
que dirige en la capital navarra, un "teatro del espacio"
con vocación de foro cultural, acaba de cumplir seis años. El
cielo no proporcionará ninguna escenografía apocalíptica.
Contradiciendo más de un vaticinio, la entrada en el año
2000 se producirá bajo un firmamento de lo más
normal. De formación astrofísico y de profesión
responsable del Planetario de Pamplona, Javier Armentia acostumbra
en sus predicciones a discordar de no pocos pronosticadores.
De hecho, podría decirse que buena parte de su actividad
consiste en cuestionar teorías, a tenor de su prolífica
faceta de comunicador social y de su especial predilección
por la crítica. Aunque califica de "científicamente
analfabeta" la sociedad en que vivimos, Armentia se muestra
"razonablemente optimista", sobre todo por la extensión
de centros divulgadores próximos a los ciudadanos. El
que dirige en la capital navarra, un "teatro del espacio"
con vocación de foro cultural, acaba de cumplir seis años.
- ¿Podría
adelantarnos la agenda del cielo para este fin de año?
La gente asocia los
espectáculos celestes con los meses de verano, cuando
resulta que tenemos un cielo de invierno precioso. Hay estrellas
muy brillantes. Puede verse Sirio. Está la constelación
del León, la del Toro, las pléyades... A excepción
de algún cometa que se ha descubierto recientemente y
que se verá bien el próximo año, no tendremos
estos meses ningún fenómeno especial. Sin embargo,
hay un montón de objetos que pueden apreciarse de forma
muy sencilla y que, curiosamente, la gente desconoce.
- ¿Para qué
sirve un planetario?
 Circulan conceptos erróneos muy
curiosos. Muchos piensan que esto es una especie de observatorio
donde se mira el cielo o que es un sitio al que hay que venir
con una afición previa a la astronomía. Y el caso
es que no es ni lo uno ni lo otro. Aquí no tenemos estrellas
de verdad. Aquí lo que tenemos son estrellas "de
lata". Digamos que esto se parece a un teatro del espacio,
incluso más que a un cine, porque en la sala de proyección
se combinan el video, los efectos especiales, la proyección
de diapositivas... Bajo una cúpula de 20 metros, el público
presencia un espectáculo audiovisual que se asemeja a
lo que vería si tuviera los mandos de la tierra y pudiera
moverla, desplazarse de uno a otro de sus extremos o, incluso,
si pudiera acelerar el paso del tiempo. Se intenta hacer algo
más que una descripción del universo. Es un lugar
donde se puede mirar y aprender cosas, sin tener que ser un tostón
donde se hace un examen final al visitante. Aquí contamos
historias, historias que tienen que ver con la luna, con los
eclipses o, por qué no, con burros astrónomos,
como el del cuento "Asto bat hipodromoan" .
Este relato de Bernardo Atxaga o, por ejemplo, el Universo de
Lorca, han inspirado dos de los últimos montajes exhibidos
en el Planetario. Circulan conceptos erróneos muy
curiosos. Muchos piensan que esto es una especie de observatorio
donde se mira el cielo o que es un sitio al que hay que venir
con una afición previa a la astronomía. Y el caso
es que no es ni lo uno ni lo otro. Aquí no tenemos estrellas
de verdad. Aquí lo que tenemos son estrellas "de
lata". Digamos que esto se parece a un teatro del espacio,
incluso más que a un cine, porque en la sala de proyección
se combinan el video, los efectos especiales, la proyección
de diapositivas... Bajo una cúpula de 20 metros, el público
presencia un espectáculo audiovisual que se asemeja a
lo que vería si tuviera los mandos de la tierra y pudiera
moverla, desplazarse de uno a otro de sus extremos o, incluso,
si pudiera acelerar el paso del tiempo. Se intenta hacer algo
más que una descripción del universo. Es un lugar
donde se puede mirar y aprender cosas, sin tener que ser un tostón
donde se hace un examen final al visitante. Aquí contamos
historias, historias que tienen que ver con la luna, con los
eclipses o, por qué no, con burros astrónomos,
como el del cuento "Asto bat hipodromoan" .
Este relato de Bernardo Atxaga o, por ejemplo, el Universo de
Lorca, han inspirado dos de los últimos montajes exhibidos
en el Planetario.
- ¿Quiénes
lo visitan?
 Tenemos un público muy heterogéneo.
Hay que tener en cuenta que, además, es un centro cultural,
donde hay entre 15 y 20 exposiciones anuales, más de un
centenar de actos entre conferencias, coloquios, teatro, congresos.
Tenemos unos 150.000 visitantes cada año. Una tercera
parte son escolares de Navarra y la Comunidad Autónoma
Vasca, de Aragón y de La Rioja, que vienen a la "Escuela
de Estrellas", una iniciativa que se concreta en 12 programas
educativos diferentes en castellano y euskara. Además,
está el público de fin de semana y otro que va
en auge: el de la tercera edad y los colectivos de tiempo libre. Tenemos un público muy heterogéneo.
Hay que tener en cuenta que, además, es un centro cultural,
donde hay entre 15 y 20 exposiciones anuales, más de un
centenar de actos entre conferencias, coloquios, teatro, congresos.
Tenemos unos 150.000 visitantes cada año. Una tercera
parte son escolares de Navarra y la Comunidad Autónoma
Vasca, de Aragón y de La Rioja, que vienen a la "Escuela
de Estrellas", una iniciativa que se concreta en 12 programas
educativos diferentes en castellano y euskara. Además,
está el público de fin de semana y otro que va
en auge: el de la tercera edad y los colectivos de tiempo libre.
- En el debate ciudadano
sobre las infraestructuras culturales de Pamplona, se ha querido
establecer una disyuntiva entre el futuro auditorio y el ya existente
planetario. ¿Qué opinión le merece este
planteamiento?
Creo que ese debate
ya se ha superado. Es normal que al principio surgieran preguntas,
porque el Planetario nació de una decisión política
del Gobierno de Navarra, de un apuesta "aparte del"
y no "enfrentada al" auditorio. Lo que ocurre es que
el tiempo ha ido pasando y el auditorio sigue sin construirse.
Por otra parte, no había una demanda social. La gente
no iba por ahí pidiendo un planetario y había dudas
acerca de su utilidad. Algunos pensaban que habría que
cerrarlo a los dos años porque aquí no iba a venir
nadie. Pero el hecho es que hemos cumplido ya seis y, a día
de hoy, somos, muy por delante, la infraestructura más
visitada. Dentro del marasmo que es la cultura en Pamplona, es
un centro muy dinámico y su oferta, aunque modesta y nada
aparatosa, es importante. Por otra parte es una dotación
que nos diferencia de otras regiones y está visto que
para atraer al público hay que buscar precisamente eso,
aportar algo diferente.
- Al margen de su labor
profesional al frente Planetario, es conocida su actividad pública,
especialmente beligerante hacia lo que denomina "pseudociencias".
¿Cómo define éstas?
 Mira,
todo el mundo entiende que las predicciones del pastor del Gorbea
sobre el tiempo que tendremos son cultura popular, tradición...
y nadie llama a esto "meteorología alternativa",
sencillamente porque no utiliza métodos científicos.
Sin embargo, es muy común el uso del término "medicina
alternativa" aplicado a prácticas que son precientíficas,
acientíficas o, en ocasiones, anticientíficas,
como el curanderismo, gran parte de las "medicinas"
holísticas que nos vienen de Oriente, la homeopatía...
Pseudociencia es falsa ciencia. La diferencia entre ambas la
puedes establecer si te haces las preguntas adecuadas. Cuando
viene alguien diciendo "los platillos volantes son naves
extraterrestres", a mí se me ocurren unas cuantas
preguntas. Algunas de esas preguntas eliminan directamente el
96 o 98 por ciento de las hipótesis. Es más, normalmente
aportan no pocos datos sobre la psicología de la percepción,
sobre el marco sociológico en el que se sitúa el
asunto de los platillos volantes o sobre el fenómeno de
la comunicación que lleva asociado. Imagínate qué
fácil sería para las empresas conocer el perfil
de una persona averiguando su signo del horóscopo o viendo
qué aspecto tiene su firma... no harían falta disciplinas
como la psicología del trabajo. Lo peor y lo mejor del
ser humano es, en definitiva, esa capacidad de hacerse preguntas. Mira,
todo el mundo entiende que las predicciones del pastor del Gorbea
sobre el tiempo que tendremos son cultura popular, tradición...
y nadie llama a esto "meteorología alternativa",
sencillamente porque no utiliza métodos científicos.
Sin embargo, es muy común el uso del término "medicina
alternativa" aplicado a prácticas que son precientíficas,
acientíficas o, en ocasiones, anticientíficas,
como el curanderismo, gran parte de las "medicinas"
holísticas que nos vienen de Oriente, la homeopatía...
Pseudociencia es falsa ciencia. La diferencia entre ambas la
puedes establecer si te haces las preguntas adecuadas. Cuando
viene alguien diciendo "los platillos volantes son naves
extraterrestres", a mí se me ocurren unas cuantas
preguntas. Algunas de esas preguntas eliminan directamente el
96 o 98 por ciento de las hipótesis. Es más, normalmente
aportan no pocos datos sobre la psicología de la percepción,
sobre el marco sociológico en el que se sitúa el
asunto de los platillos volantes o sobre el fenómeno de
la comunicación que lleva asociado. Imagínate qué
fácil sería para las empresas conocer el perfil
de una persona averiguando su signo del horóscopo o viendo
qué aspecto tiene su firma... no harían falta disciplinas
como la psicología del trabajo. Lo peor y lo mejor del
ser humano es, en definitiva, esa capacidad de hacerse preguntas.
- Sin embargo, se reprocha
a los científicos el ser igual de dogmáticos que
los defensores de posturas irracionales.
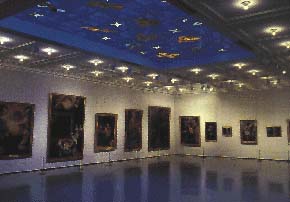 Lo
que ocurre es que los científicos no pueden estar cuestionándose
todo todos los días, entre otras cosas porque si no, no
podrían avanzar en sus estudios. La propia especialización
del científico trabaja en contra de eso o a favor de que
la ciencia es un nuevo conventillo en el que uno sólo
puede entrar con el título de doctor. En general, los
científicos estarían encantados de bajarse del
pedestal. Lo que ocurre es que les gusta estar bien considerados.
La ciencia, como cualquier otra actividad humana, tiene sus problemas.
Pero una de sus potencialidades es la capacidad que tiene de
reconocer sus errores. El científico se está autoevaluando
y autocriticando continuamente. De hecho, lo cierto es que, normalmente,
la ciencia se baja del burro bastante antes que otros sistemas
de pensamiento. Lo
que ocurre es que los científicos no pueden estar cuestionándose
todo todos los días, entre otras cosas porque si no, no
podrían avanzar en sus estudios. La propia especialización
del científico trabaja en contra de eso o a favor de que
la ciencia es un nuevo conventillo en el que uno sólo
puede entrar con el título de doctor. En general, los
científicos estarían encantados de bajarse del
pedestal. Lo que ocurre es que les gusta estar bien considerados.
La ciencia, como cualquier otra actividad humana, tiene sus problemas.
Pero una de sus potencialidades es la capacidad que tiene de
reconocer sus errores. El científico se está autoevaluando
y autocriticando continuamente. De hecho, lo cierto es que, normalmente,
la ciencia se baja del burro bastante antes que otros sistemas
de pensamiento.
- Alguien dijo que la inseguridad
genera neurosis en los humanos, para añadir a continuación
que el exceso de seguridad provoca neurosis todavía más
agudas.
Lo que ocurre con
la ciencia es que no proporciona certezas. La ciencia te da soluciones
aproximadas, que, además, suelen ser temporales. La mecánica
de Newton hubo que tirarla y sustituirla por la mecánica
cuántica. Lo que no quiere decir que se invalide, por
ello, todo el trabajo de los siglos pasados.
-¿Cuál es
nuestro nivel de cultura científica?
Somos analfabetos
científicos. Pero eso no es culpa de la gente, sino del
sistema educativo. Los políticos tampoco dan muy buen
ejemplo. Tú le preguntas a cualquiera por las leyes de
Newton y te dirá tranquilamente "no, es que yo soy
de letras". La gente usa las matemáticas para saber
cuánto es el quince por ciento en los descuentos de las
rebajas. Sin embargo, se da la paradoja de que vivimos en una
sociedad cada vez más preocupada por los temas científicos,
que empieza a valorar la ciencia como algo importante.
-¿Es posible el
entendimiento entre prensa y ciencia?
España no
cuenta con una tradición fuerte de comunicación
científica, como la de Francia o, muy especialmente, la
de Gran Bretaña. Aquí hemos tenido una intelectualidad
"de letras", siempre más relacionada con la
filosofía, el pensamiento político... De todas
formas, creo que esto está cambiando. La tercera pata
del sofá es la comunicación de los científicos
sobre la propia ciencia, que de momento falla, pero que irá
llegando. Hay que tener en cuenta que los científicos
de por aquí está ligados a la universidad o a la
empresa privada. Los que más investigan lo hacen en instituciones
públicas y para medrar, no necesariamente tienen que comunicar
hacia el exterior lo que están haciendo. La divulgación
no se barema a la hora de optar a una plaza, no se considera
una parte del trabajo obligada. En Estados Unidos, en cambio,
toda persona que investiga con dinero público tiene que
invertir un tanto por ciento de su tiempo en comunicar públicamente
sus acciones. Por otro lado, es cierto que suele darse una falta
de entendimiento entre científicos y periodistas, porque
sus lenguajes son muy diferentes. Pero no son necesariamente
contrapuestos. Yo tiendo a ser razonablemente optimista, sobre
todo por la proliferación de museos de la ciencia, que
desempeñan un papel importantísimo. En ellos se
pueden aprender muchas cosas y de una forma muy atractiva. En
cualquier caso, creo que se debería premiar o incentivar
el rigor de los medios de comunicación en el tratamiento
de los temas científicos, puesto que la gente está
aprendiendo a través de ellos. Por un lado, tiene que
haber un sector de la ciencia que divulgue, pero, por otro, tiene
que ser la propia prensa la que se mueva, para evitar así
efectos perversos como los que pueden verse en Estados Unidos
por la presión de los lobbyes.
-La apuesta por la divulgación
científica es, dicen, una apuesta por la democracia real.
¿No es, quizás, una idea un poco utópica?
Yo creo que no. Iniciativas
como la "Semana europea para la cultura científica"
apuestan por esta idea, partiendo de que el ciudadano moderno,
para ejercer sus derechos democráticos, tiene que estar
informado. El caso contrario lo podemos ver muy claramente en
los sistemas totalitarios, del estilo, por el ejemplo, de la
Unión Soviética, donde no había buenos físicos
cuánticos porque se entendía que la física
cuántica era un invento burgués. Anteponían
la ideología a la investigación, y así les
iba. En este sentido, creo que una sociedad alcanza su mayoría
de edad cuando surge la opinión científica. Las
cosas hay que criticarlas.
-Recomiéndenos un
libro a quienes queramos ahondar en el 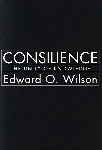 contencioso ciencia-sociedad contencioso ciencia-sociedad
Recientemente he
leído uno de Edward O. Willson. Se titula "Conscilience",
lo que podría traducirse por algo parecido a "convergencia".
Este autor defiende que conocimientos muy diversos pueden converger
y dar lugar a un nuevo conocimiento. Esto lo estamos viendo en
la medicina. Cada vez tiene que ver más con la genética;
la genética, a su vez, con la bioquímica; la bioquímica
con la física... Para O. Willson, esa convergencia puede
darse también en otras ramas del conocimiento. Es un libro
muy atrevido.
-¿Y para los profanos
en astronomía?
Hay una obra divertidísima,
que dio origen a una serie televisiva del mismo nombre: "Cosmos",
de Carl Sagan. La obra de este hombre constituye un buen ejemplo
de labor divulgativa. Antes de morir, Sagan hizo un auténtico
alegato sobre la necesidad de apostar por la ciencia para asegurar
la democracia y el futuro de la humanidad.
Fotografías:
Euskaldunon Egunkaria
Euskonews
& Media 58.zbk (1999 / 12 / 10-17) |

