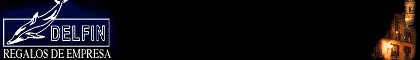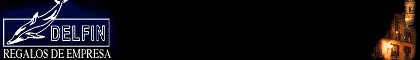1.- Área de estudio
La Reserva Natural de Larra-Belagua (RNLB)
y Ezkaurre están localizados en una zona de transición
entre las características climáticas oceánicas
y mediterráneas, creando multitud de microclimas contrastados.
Así, la innivación se prolonga 5 ó 6 meses
en umbrías o fondos de dolinas, mientras que en solanas,
crestas y pies de cantil soleados dura la mitad o menos. La precipítación
sobrepasa los 2000mm anuales. Las nieblas son muy frecuentes
y la temperatura varía mucho según la humedad e
insolación. El relieve puede condicionar asímismo
diferencias importantes entre solana y umbría al mediodía.
El proceso acumulativo de agua y suelo progresa más en
las hondonadas situadas por debajo de 1700m de altitud, donde
se desarrolla un hayedo-abetal. En cambio, laderas y crestas
no han permitido que se complete el proceso edafogenético,
con predominio de suelos esqueléticos de perfil A/C. Prados
y pastos componen, junto a dichos bosques, un paisaje silvo-pastoral
que ha sido solar de una antigua cultura ganadera trashumante.

Larra. Vista desde el mirador en
la falda de Lakora. En último término,
de izda. a dcha., Iror Errege Maia, Ukerdi y Budogia
(Fot.: Enciclopedia Auñamendi - 1978)
En algunas zonas bajas, y principalmente
de exposición solana, existe un pinar de pino albar (Pinus
sylvestris), se trata de un paso  en
la sucesión hacia la instalación definitiva del
hayedo-abetal, que procede generalmente de las prácticas
forestales. El hayedo-abetal deja casi sin posibilidades al estrato
herbáceo, donde aparecen sobre todo helechos, humedales,
manantiales, pequeños arroyos, zacardales, megaforbios,
y escasamente algunas plantas nemorales. En las zonas más
kársticas las herbáceas se hacen más abundantes
debido a que los resaltes rocosos no permiten que el tapiz arbóreo
sea continuo.Lo más característico de la vegetación
kárstica en la RNLB es el pinar claro de pino negro, desarrollado
en el nivel altitudinal inmediatamente superior al hayedo. Este
pinar en las zonas más secas tiene un sotobosque con abundantes
herbáceas (Sesleria coerulea y Festuca sp.)
y donde la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) es el arbusto
más abundante. En enclaves con mayor innivación
el sotobosque tiene un carácter más en
la sucesión hacia la instalación definitiva del
hayedo-abetal, que procede generalmente de las prácticas
forestales. El hayedo-abetal deja casi sin posibilidades al estrato
herbáceo, donde aparecen sobre todo helechos, humedales,
manantiales, pequeños arroyos, zacardales, megaforbios,
y escasamente algunas plantas nemorales. En las zonas más
kársticas las herbáceas se hacen más abundantes
debido a que los resaltes rocosos no permiten que el tapiz arbóreo
sea continuo.Lo más característico de la vegetación
kárstica en la RNLB es el pinar claro de pino negro, desarrollado
en el nivel altitudinal inmediatamente superior al hayedo. Este
pinar en las zonas más secas tiene un sotobosque con abundantes
herbáceas (Sesleria coerulea y Festuca sp.)
y donde la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) es el arbusto
más abundante. En enclaves con mayor innivación
el sotobosque tiene un carácter más 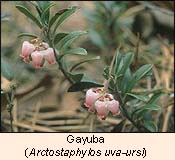 arbustivo,
sobre todo de rododendro (Rhododendron ferrugineum), arándano
(Vaccinium myrtillus) y, más escaso, enebro (Juniperus
communis). Sobre los llanos que han soportado mayor presión
ganadera se han establecido un cervunal-brezal. Esta formación,
acompañada de especies nitrófilas, nivícolas,
helechos abundantes y algún megaforbio, caracteriza las
dolinas y simas. La zona supraforestal está dominada por
el roquedo y en él la innivación se alarga hasta
los siete meses, la temperatura es baja casi todo el año,
los suelos son esqueléticos, el viento es fuerte y la
insolación intensa. En ella, junto a islotes del piso
alpino de los puntos más elevados, puede verse un mosaico
de cervunales, ventisqueros, fisuras en varias exposiciones,
comunidades glareícolas etc. Aquí, el porcentaje
de plantas endémicas es mayor que en cualquier otro ambiente.
A diferencia de la RNLB, en el macizo de Ezkaurre el hayedo da
paso al pasto sin pasar por el pinar de pino negro. arbustivo,
sobre todo de rododendro (Rhododendron ferrugineum), arándano
(Vaccinium myrtillus) y, más escaso, enebro (Juniperus
communis). Sobre los llanos que han soportado mayor presión
ganadera se han establecido un cervunal-brezal. Esta formación,
acompañada de especies nitrófilas, nivícolas,
helechos abundantes y algún megaforbio, caracteriza las
dolinas y simas. La zona supraforestal está dominada por
el roquedo y en él la innivación se alarga hasta
los siete meses, la temperatura es baja casi todo el año,
los suelos son esqueléticos, el viento es fuerte y la
insolación intensa. En ella, junto a islotes del piso
alpino de los puntos más elevados, puede verse un mosaico
de cervunales, ventisqueros, fisuras en varias exposiciones,
comunidades glareícolas etc. Aquí, el porcentaje
de plantas endémicas es mayor que en cualquier otro ambiente.
A diferencia de la RNLB, en el macizo de Ezkaurre el hayedo da
paso al pasto sin pasar por el pinar de pino negro.
 
Pino albar (Pinus sylvestris)
y pino negro (Pinus uncinata)
(Fotografías cortesía del Web del Medio Ambiente - Cintruénigo
- Navarra)
El área con sarrio de
Navarra limita al Sur y al Oeste con áreas sin ejemplares;
al Norte con Francia, donde el exceso de caza ha hecho desaparecer
prácticamente la población y donde se lleva a cabo
un proyecto de reintroducción (R.Beitia com.pers) y al
Oeste con la Reserva de Caza de Los Valles, en Huesca, con una
población estimada de unos 2.200 animales en 1997. (VOLVER)
2.- Demografía
En 1996 se puso en marcha en
Navarra la monitorización demográfica del sarrio,
llevado a cabo básicamente por el guarderío de
Medio Ambiente, vigilantes contratados y miembros de esta consultora.
La novedad de la labor encomendada ha dado lugar a que una proporción
significativa de los animales observados no lleguen a clasificarse
y las dificultades meteorológicas que impone el área
de trabajo impiden que los recorridos se realicen en las condiciones
óptimas.
 El censo mínimo aproximado
es de unos 110 individuos para la RNLB y de unos 30 en Ezkaurre.
Se trata del límite de distribución occidental
del sarrio en la cadena pirenaica. En las zonas circundantes
a los dos núcleos navarros, tanto el área limitrofe
de la Reserva de Caza de Los Valles en Aragón como el
Pirineo francés, los grupos de sarrios son exiguos y la
densidad es muy baja. El tamaño poblacional en la Reserva
Natural de Larra-Belagoa aumentó apreciablemente desde
los años 70 (Jesús Elosegui, com. pers.) hasta
el primer contaje de este grupo de sarrios realizado a comienzos
de los 90. Sin embargo, los sarrios de la RNLB no parecen haber
aumentado en efectivos desde entonces. El número de sarrios
de Ezkaurre ha crecido de los 10 a 20 individuos estimados en
1992 a los cerca de 30 observados en los últimos dos años.
Es posible, sin embargo, que este incremento se produzca a expensas
de los individuos jóvenes que se dispersen desde la RNLB. El censo mínimo aproximado
es de unos 110 individuos para la RNLB y de unos 30 en Ezkaurre.
Se trata del límite de distribución occidental
del sarrio en la cadena pirenaica. En las zonas circundantes
a los dos núcleos navarros, tanto el área limitrofe
de la Reserva de Caza de Los Valles en Aragón como el
Pirineo francés, los grupos de sarrios son exiguos y la
densidad es muy baja. El tamaño poblacional en la Reserva
Natural de Larra-Belagoa aumentó apreciablemente desde
los años 70 (Jesús Elosegui, com. pers.) hasta
el primer contaje de este grupo de sarrios realizado a comienzos
de los 90. Sin embargo, los sarrios de la RNLB no parecen haber
aumentado en efectivos desde entonces. El número de sarrios
de Ezkaurre ha crecido de los 10 a 20 individuos estimados en
1992 a los cerca de 30 observados en los últimos dos años.
Es posible, sin embargo, que este incremento se produzca a expensas
de los individuos jóvenes que se dispersen desde la RNLB.
La fertilidad de las hembras
fluctúa a lo largo de los años, entre el 65% y
el 90%. La sex ratio estimada ha sido también variable
con los años, aunque estas variaciones no tengan posiblemente
significado biológico alguno y sean debidos a errores
del muestreo. Es probable que la proporción de sexos real
esté desviada hacia las hembras (2 machos : 3 hembras).
La mortalidad aparente durante el primer año de vida,
estimada por primera vez en 1997, gracias al seguimiento consecutivo
de los años 1996 y 1997, es del 78%, lo cual supone un
reclutamiento poblacional bajo. En Ezkaurre, el número
de hembras seguidas de cría es bajo y el número
de segallos (jóvenes entre 1 y 3 años) elevado
(1997).
La densidad del sarrio desciende
de Este a Oeste en el último tramo del Pirineo oscense
y después vuelve a recuperarse debilmente en Larra. En
los últimos años, parece que ha aumentado el número
de individuos en las inmediaciones de la RNLB pertenecientes
a territorio aragonés, concretamente la vertiente sur
de Lapakiza. Hay que destacar también que al Oeste del
Río Veral en la concomitante RCLV (Reserva de Caza de
los Valles de Aragón, Huesca) debido al bajo número
de sarrios existente, a la necesidad de aplicar un mismo criterio
de gestión a las unidades naturales de gestión
-macizos montañosos- y tras la realización del
trabajo sobre el sarrio en Navarra, toda esta zona ha quedado
sin cazar siguiendo nuestras recomendaciones. Además el
seguimiento del sarrio en los macizos de Larra-Lapakiza y Ezkaurre
se realiza de forma coordinada con el Guarderío aragonés.
Asímismo, el número
de efectivos ha sido muy reducido en la vertiente francesa adyacente
con la Reserva Natural de Larra-Belagoa. Recientemente, la Federación
Departamental de Cazadores de los Pirineos Atlánticos
ha puesto en marcha un programa de reintroducción de sarrios
que afecta a la vertiente francesa situada entre la Mesa de los
Tres Reyes, el Anie y el bosque de Issaux, correspondiente a
la muga oriental con Larra-Belagoa. Desde el año 1994
hasta 1996 se han liberado 64 sarrios marcados procedentes del
PNP vecino (Parque Nacional del Pirineo Francés),
como consecuencia de ello, el número de sarrios ha aumentado
desde los 23 estimados antes de la reintroducción (1993)
a los 197 calculados en 1997. La densidad máxima para
el área es de 2 ind/km² y se ha concedido para la
temporada de caza 1997/98 un cupo del 8%. Únicamente entre
15 y 20 individuos está localizado en zonas en contacto
con la muga navarra, concretamente la vertiente sureste del pico
Anie, aunque se ha propuesto una zona de refugio, sin caza. La
evolución de la población en este área dependerá
del comportamiento futuro de los factores que determinaron la
reducción del número de sarrios en el pasado, es
decir, la presión ganadera y, sobre todo, la presión
de caza. Por otro lado, en la zona francesa mugante por el norte
-desde la Piedra de San Martín hacia el Oeste- no se han
reintroducido sarrios y la especie ha desaparecido prácticamente.
Es posible que los animales marcados observados en Navarra procedan
de los sarrios de este programa. (VOLVER)
3.- Estructura social
El tamaño y composición
de los grupos de sarrios en la RNLB varía a lo largo del
año influido por variables poblacionales –reproducción,
parto, densidad, etc.– o ambientales –hábitat,
disponibilidad de alimento, etc. No existen grupos estables y
cada clase de sexo y edad muestra tendencia a asociarse, sobre
todo, consigo misma.
En la RNLB, la particularidad
del medio bocoso y el relieve abrupto dan lugar a que el tamaño
de los agregados se mantenga relativamente constante a lo largo
del año. La única discrepancia es relativa a la
época de partos, donde los grupos son de menor tamaño
y además se dan las mayores agregaciones. Estas dos situaciones
aparentemente contradictorias son reflejo de dos fenómenos
biológicos distintos. El menor tamaño de los grupos
es producido por el comportamiento pre y postparto de las hembras
que tienden a ser solitarias como ocurre en otras poblaciones
pirenaicas. Sin embargo inmediatamente después de este
período las hembras tienden a agruparse en grandes manadas
mixtas en las que existen guarderías. Éste es un
comportamiento en el que se optimiza el cuidado de las crías
disminuyendo el tiempo dedicado a su vigilancia y aumentando
a su vez el dedicado a la alimentación: éste es,
por otro lado, el momento en que las crías son más
vulnerables.

Peña de Ezkaurre. Fot.: Enciclopedia
Auñamendi
Las grandes manadas aparecen
de mayo a septiembre y los grupos mixtos aparecen todo el año
y no sólamente en el celo, como ocurre en los Abruzos.
La baja sociabilidad de las machos es la responsable de que los
machos solitarios sean más abundantes que las hembras
solitarias y que los grupos de machos sean escasos en Navarra.
En el vecino PNP francés, probablemente debido a la elevada
densidad, son abundantes y llegan a agregar hasta 64 machos a
la vez. Asímismo, los machos habitan mayoritariamente
en el bosque durante el verano frente a la ocupación de
las zonas abiertas por parte de las hembras con crías.
El tamaño de los harenes
durante el celo permite comprobar su bajo número de hembras
probablemente debido a la baja densidad de la población
y a la influencia del medio en el tamaño de los agregados,
pues el celo ocurre tanto en pastizales como en el bosque. El
tamaño de los harenes es mayor en medios abiertos donde
existe mayor visibilidad y permite a los machos controlar mejor
a las hembras que en medio cerrado. En observaciones de campo
en otras áreas con mayor densidad hemos comprobado la
existencia de harenes de más de diez hembras. (VOLVER)
4.- Uso del hábitat
El sarrio utiliza preferentemente
los pastizales y en menor medida el bosque de pino negro en la
RNLB. Su alimentación prevalentemente pastadora podría
justificar esta selección. La distribución altitudinal
anual encontrada difiere de la de otras poblaciones ya que no
existe una migración altitudinal estival marcada a los
pastos supraforestales. La distribución estival de la
Reserva, con sarrios repartidos por todos los niveles altitudinales
en función de su disponibilidad, sugiere una distribución
espacial de los agregados al azar, en un momento en el que los
recursos son más abundantes y están repartidos
más homogéneamente.
La abundante presencia de ganado
doméstico en los pastos más extensos de la Reserva
está desplazando a los sarrios y forzándoles a
una estrategia del uso del espacio más propia de ungulados
de bosque. En macizos de mayor rango alitudinal y extensión,
el sarrio ocupa durante el verano las máximas alturas,
siempre por encima del ganado y lejos de las interferencias humanas
(García-González et al. 1990). Aquí,
sin embargo, el refugio es el bosque.
El escaso y bajo rango ocupado
en invierno y fin de invierno por esta población se justifica
por la abundante capa de nieve que obliga a los animales a desplazarse
a menores cotas, libres del manto nivoso, que les permiten alimentarse
en los pastizales bajos. A partir de la primavera el rango altitudinal
va ampliándose en ambos sentidos: los sarrios siguen la
onda fenológica del pasto al ir retrocediendo la nieve.
En conjunto la frecuentación
humana es escasa en las zonas de sarrio de la RNLB, sin duda
debida a la dificultad orográfica. Son los militares los
visitantes que más frecuentan el área. (VOLVER)
5.- Estado sanitario
Hemos inferido el estado sanitario
general de la población a partir de la carga parasitaria
estimada a partir del análisis coprológico de las
heces frescas y a la valoración de la excreción
de larvas y huevos de parásitos pulmonares y gastrointestinales.
En este sentido el estado sanitario poblacional es bueno aunque
algunos ejemplares muestran una carga parasitaria elevada.
Los géneros de los parásitos
y su prevalencia en el sarrio en Navarra son las esperadas en
estas poblaciones de ungulados silvestres. No se aprecian diferencias
entre los géneros encontrados a lo largo del año.
El género de los parásitos pulmonares es diferente
respecto de los rebecos de la Cordillera Cantábrica y
de otras partes del Pirineo, debido probablemente a los distintos
hospedadores intermedios que utilizan los parásitos. El
momento de máxima excreción general coincide en
el tiempo con la época de partos de los animales. Por
otro lado, los máximos en la infestación de parásitos
gastrointestinales se producen probablemente de Mayo a Octubre.
(VOLVER)

6.- Alimentación
El estudio del nitrógeno
fecal, es decir el nitrógeno que se halla en las heces,
trata de evaluar las variaciones estacionales en la calidad de
la dieta a través de ese índice nutricional. Debido
a que se trata de un elemento importante en la nutrición
de los herbívoros, su abundancia en el alimento ingerido
puede indicar la calidad de la dieta en estos animales. El nitrógeno
fecal puede considerarse un índice de esta calidad de
la dieta ya que está relacionado con la concentración
de nitrógeno ingerida.
Entre marzo de 1992 y febrero
de 1993 realizamos un seguimiento mensual de la población
a partir de recorridos fijos de prospección en los que
estudiamos el uso del espacio; el gregarismo, es decir la variación
de la composición y tamaño de los grupos de individuos;
el estado sanitario, inferido a partir del análisis de
las larvas y huevos pulmonares y digestivos que aparecen en las
heces y realizamos una primera caracterización demográfica.
En este seguimiento estimamos la abundancia, fertilidad y proporción
de sexos de la población para el periodo de estudio. Las
mismas muestras de heces recogidas para inferir el estado sanitario
fueron utilizadas para estudiar la calidad de la dieta. Recogimos
alrededor de 10 muestras mensuales en la Reserva Natural de Larra-Belagoa.
Este espacio natural alberga el mayor grupo de sarrios de Navarra.
Las muestras se almacenaron en el congelador, para después
secarse y molerse antes de analizar el contenido de nitrógeno
mediante la técnica de Kjeldhal. El patrón anual
de aparición del nitrógeno fecal en el sarrio de
Navarra es similar al de otros ungulados de latitudes templadas,
es decir, muestra un maximo en primavera y comienzos del verano
que corresponde al periodo de crecimiento vegetal y por tanto,
de mayor disponibilidad de alimento. Es también el periodo
en el que la calidad nutritiva de las plantas es mayor y en consecuencia,
también la dieta que los sarrios adquieren es de mayor
calidad. Dentro del ciclo anual del nitrógeno fecal, los
valores mínimos se obtuvieron a finales de otoño
e invierno. Durante esa época, las plantas herbáceas
están ya senescentes y la oferta vegetal se limita en
gran medida a las plantas leñosas, y a su vez, sobre todo
a las leñosas perennes. Estas últimas, además
de reducir su calidad nutritiva fuera del periodo de crecimiento,
contienen por lo general abundantes compuestos secundarios que
inhiben la digestión de los nutrientes y a veces actuan
como tóxinas. Por otro lado, los valores máximos
estimados son parecidos a los mayores encontrados en los Pirineos
para la especie, sugiriendo que los sarrios obtuvieron una dieta
con un contenido en nitrógeno adecuado para sus necesidades.
Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que la oferta vegetal
cambia con la precipitación y temperatura, y por tanto
las condiciones meteorologicas determinan en gran medida la calidad
vegetal que los sarrios encontraran un año determinado.
Por ello, hay tomar con cautela cualquier comparación
entre distintas zonas y años de estudio, y referir los
resultados obtenidos a la época en la que se realizó
el estudio. (VOLVER)
7.- Conclusiones
ðLa población navarra de sarrios, sin constituir
un grupo de animales completamente aislado del resto de la población
pirenaica, presenta probablemente un débil intercambio
genético con la población aragonesa adyacente debido
a la reducida densidad de animales en las áreas circundantes
a la RNLB y Ezkaurre, es decir, la parte occidental de la Reserva
de Caza de Los Valles (Huesca) y un flujo prácticamente
nulo con la vertiente norte pirenaica (País Vasco y Bearn,
Francia) debido a la ausencia de animales.
ðNavarra representa actualmente el límite
occidental del área de distribución de la subespecie.
La población ocupa además un hábitat subóptimo
en relación al patrón general pirenaico. Probablemente
como consecuencia de ello, las condiciones meteorológicas
inciden de forma más acusada en esta población
y los parámetros demográficos -fertilidad y mortalidad
sobre todo- están sujetos a oscilaciones interanuales
considerables típicas además de los límites
de distribución, áreas subóptimas y del
efecto borde.
ðLa zona ocupada por la mayor parte de los sarrios
en Navarra está protegida bajo el amparo de tres espacios
naturales: la Reserva Natural de Larra-Belagoa, la Reserva Integral
de Ukerdi y la Reserva Integral de Aztaparreta. Las limitaciones
de los usos humanos en dichos espacios ha propiciado el mantenimiento
y la existencia actual de sarrios en Navarra.
ðEl escaso número de años de seguimiento,
las imperfecciones en el muestreo y la falta de estudios más
profundos, obligan a tomar con precaución las previsiones
sobre la evolución demográfica de la especie a
corto y medio plazo. En términos generales, el ritmo de
crecimiento actual de la población es aparentemente lento
o nulo. Aunque no existen evidencias concluyentes, previsiblemente
son dos las causas que pueden dar lugar a esta situación.
Por un lado las condiciones ambientales del hábitat del
sarrio en Navarra (climatología, recursos alimentiarios
y presión ganadera) y la densidad actual, que únicamente
permitirían un mantenimiento o un crecimiento poblacional
relativamente débil. Por otro lado, el furtivismo podría
estar cosechando los excedentes de la población y frenando
su crecimiento.
ðEl sarrio es susceptible de ocupar otras zonas
del Pirineo navarro al oeste de la distribución actual.
Los registros históricos, la presencia hasta hace pocos
años de animales en zonas occidentales respecto a los
actuales núcleos estables de la RNLB y Ezkaurre y un análisis
somero del tipo de hábitat, propicio para la especie así
lo sugieren.
ðComo resultado del programa de reintroducción
de sarrios en la vertiente francesa y el establecimiento en la
RCLV de un área exenta de explotación cinegética
próxima a la frontera navarra, es previsible que a medio
y largo plazo el flujo de individuos entre territorios se intensifique.
ðSon varios los factores que desaconsejan el aprovechamiento
cinegético del sarrio en Navarra. Las oscilaciones demográficas
interanuales no permiten preveer el reclutamiento anual y el
establecimiento arbitrario de un cupo concreto puede dar lugar
a la reducción real del número de efectivos en
una población cuyo crecimiento es bajo o nulo y cuya conexión
con otros grupos de sarrios es limitada y por lo tanto tiene,
en la situación actual, una reducida capacidad de recuperación
demográfica frente a la sobreexplotación u otro
tipo de perturbaciones (epizootías y depredación
por ejemplo). (VOLVER)

Juan
Herrero, Inazio Garin, Alicia García y Arantza Aldezabal,
biologos |