|
 Ana Maria Freire Araújo, "Nita",
es la viuda del gran pedagogo brasileño Paulo Freire.
Vivió 10 años junto a Freire, hasta que éste
falleciera en mayo de 1997. Además de ser historiadora,
"Nita" se doctoró en magisterio en la Universidad
Pontificia de Sao Paulo (Brasil). Participó en los últimos
libros redactados por Freire. También ha ejercido de maestra.
En lo que a esta profesión respecta, "Nita"
se aferra al modelo pedagógico de su marido. Al igual
que Paulo, destaca el trazo político de la enseñanza.
En Euskal Herria, algunos centros de enseñanza han adoptado
el camino de Paulo Freire, como por ejemplo la Coordinadora para
la alfabetización de adultos AEK y el Centro educativo
EPA de Gasteiz. Nuestra conversación giró en torno
a la enseñanza. Ana Maria Freire Araújo, "Nita",
es la viuda del gran pedagogo brasileño Paulo Freire.
Vivió 10 años junto a Freire, hasta que éste
falleciera en mayo de 1997. Además de ser historiadora,
"Nita" se doctoró en magisterio en la Universidad
Pontificia de Sao Paulo (Brasil). Participó en los últimos
libros redactados por Freire. También ha ejercido de maestra.
En lo que a esta profesión respecta, "Nita"
se aferra al modelo pedagógico de su marido. Al igual
que Paulo, destaca el trazo político de la enseñanza.
En Euskal Herria, algunos centros de enseñanza han adoptado
el camino de Paulo Freire, como por ejemplo la Coordinadora para
la alfabetización de adultos AEK y el Centro educativo
EPA de Gasteiz. Nuestra conversación giró en torno
a la enseñanza.
- Has venido para presentar
la traducción al euskera del último libro escrito
por Freire, "Paulo Freireren
ekarpenak" (Aportaciones de Paulo Freire). El libro
presenta algunas de las antiguas ideas del autor de manera reestructurada.
¿Cuál es la esencia del libro?
El libro recoge el
conocimiento de un profesor. Todo profesor se basa en un conocimiento
para enseñar. En este libro Freire da a conocer la erudición
de un profesor progresista. El libro se compone de tres partes.
En la primera se habla sobre las condiciones de enseñanza.
La segunda recoge las principales diferencias entre la enseñanza
"bancaria" y la freireana. Finalmente, la tercera parte
da cuenta de las características humanas de la enseñanza.
-¿Cuáles
son las principales diferencias entre la enseñanza "bancaria"
y la progresista?
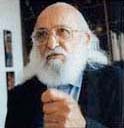 A diferencia de los "bancarios",
los profesores progresistas saben escuchar. Eso es muy importante,
tanto para uno mismo como para teorizar el conocimiento. La teoría
de Paulo hace una novedosa aportación: saber escuchar.
Él distinguía entre oír y escuchar. Cuando
oyes, luego te queda un recuerdo de lo que has oído, pero
no es más que un vago recuerdo. Sin embargo, cuando escuchas,
interiorizas eso que has escuchado. De modo que te conciencias
sobre lo que has escuchado, es decir, interiorizas los deseos
y las necesidades del interlocutor. Con lo cual desarrollas el
amor y la solidaridad respecto a esa persona. Paulo reflexionaba
sobre lo que había escuchado para luego sistematizarlo
y escribirlo. Todo ese proceso no se desarrolla con sólo
oír. Para eso hay que escuchar. La principal sustentación
de la pedagogía freireana es el diálogo . En ese
quehacer, el saber escuchar tiene una importancia fundamental.
Todo es susceptible de ser objeto de diálogo, de conocimiento.
El objeto, cualquiera que sea, está ahí para que
lo conozcamos. Al fin y al cabo, para nosotros enseñar
no es transferir conocimientos, sino poner medios para producir
y construir conocimientos. A diferencia de los "bancarios",
los profesores progresistas saben escuchar. Eso es muy importante,
tanto para uno mismo como para teorizar el conocimiento. La teoría
de Paulo hace una novedosa aportación: saber escuchar.
Él distinguía entre oír y escuchar. Cuando
oyes, luego te queda un recuerdo de lo que has oído, pero
no es más que un vago recuerdo. Sin embargo, cuando escuchas,
interiorizas eso que has escuchado. De modo que te conciencias
sobre lo que has escuchado, es decir, interiorizas los deseos
y las necesidades del interlocutor. Con lo cual desarrollas el
amor y la solidaridad respecto a esa persona. Paulo reflexionaba
sobre lo que había escuchado para luego sistematizarlo
y escribirlo. Todo ese proceso no se desarrolla con sólo
oír. Para eso hay que escuchar. La principal sustentación
de la pedagogía freireana es el diálogo . En ese
quehacer, el saber escuchar tiene una importancia fundamental.
Todo es susceptible de ser objeto de diálogo, de conocimiento.
El objeto, cualquiera que sea, está ahí para que
lo conozcamos. Al fin y al cabo, para nosotros enseñar
no es transferir conocimientos, sino poner medios para producir
y construir conocimientos.
-Freire manifestaba que
la curiosidad humana era absolutamente imprescindible en el proceso
cognitivo...
La curiosidad nos
conduce a la experimentación, y de ésta llegamos
al conocimiento. Sin curiosidad no hay conocimiento. Además,
la curiosidad es innata, por tanto, tiene que evolucionar para
llegar a ser epistemológica. Dentro de ese proceso, el
profesor tiene que provocar la alegría del alumno. Normalmente,
en los centros de enseñanza al alumno se le niega la alegría.
Todo eso lo que hace es alejarlo de la escuela. En mi opinión,
todo conocimiento conllevan alegría. Sin embargo, la mayoría
de las veces eso no se consigue.
-En las puertas del nuevo
milenio, ¿en qué modelo se debería basar
la pedagogía?
Hoy en día,
los modelos pedagógicos provenientes de la filosofía
moderna no son efectivos. Tampoco los modelos que han bebido
del postmodernismo. Estos últimos son deshumanizadores.
Tanto los hombres como las mujeres son seres humanos, y los humanos
tenemos una ética, unos deseos. Son características
humanas. Los modelos pedagógicos que actualmente imperan
no toman en cuenta las necesidades humanas. Sólo se fijan
en las necesidades del mercado del capitalismo.
-Por lo tanto, a la hora
de enseñar, los profesores han de alejarse del materialismo
y tener presente las necesidades humanas. Ésa es, precisamente,
la clave de la pedagogía progresista.
 Sí, ahí está la clave. En
mi opinión, la educación tiene que llevarnos hacia
la reflexión, para así difundir la solidaridad
entre los humanos. La enseñanza predominante está
íntimamente ligada al tecnicismo. Yo opino que debemos
cambiar ese modelo por la pedagogía progresista, que educa
a los hombres y a las mujeres en la solidaridad, en la dignidad...
No aceptamos la educación que comporta falta de esperanza
o de futuro, es decir, aquélla que liga el presente con
la inalterabilidad de la historia. En mi opinión, todo
eso es una contradicción, una paradoja. Cuando eres modernista
o postmodernista eres un mecanicista. En ese sentido, Marx decía
que el futuro se construiría partiendo de la dictadura
del proletariado. El comunismo sostenía que todo sería
de todos. Pero también ése era un pensamiento mecanicista.
Yo creo que el pensamiento postmoderno que repudia el pensamiento
moderno por ser mecanicista cae en otro mecanismo. Ese último
es más perjudicial, porque rechaza la esperanza y la historia.
Según el postmodernismo, el futuro será igual que
el presente. Yo no creo eso, porque pienso que los humanos no
somos perfectos, que somos inacabados. Todo eso suscita curiosidad
y posibilita la ejecución de un proyecto que mira al futuro.
El objetivo es construir un mundo mejor. La enseñanza
nos conduce al camino de intervenir en el mundo y cambiar lo
que está mal. Sí, ahí está la clave. En
mi opinión, la educación tiene que llevarnos hacia
la reflexión, para así difundir la solidaridad
entre los humanos. La enseñanza predominante está
íntimamente ligada al tecnicismo. Yo opino que debemos
cambiar ese modelo por la pedagogía progresista, que educa
a los hombres y a las mujeres en la solidaridad, en la dignidad...
No aceptamos la educación que comporta falta de esperanza
o de futuro, es decir, aquélla que liga el presente con
la inalterabilidad de la historia. En mi opinión, todo
eso es una contradicción, una paradoja. Cuando eres modernista
o postmodernista eres un mecanicista. En ese sentido, Marx decía
que el futuro se construiría partiendo de la dictadura
del proletariado. El comunismo sostenía que todo sería
de todos. Pero también ése era un pensamiento mecanicista.
Yo creo que el pensamiento postmoderno que repudia el pensamiento
moderno por ser mecanicista cae en otro mecanismo. Ese último
es más perjudicial, porque rechaza la esperanza y la historia.
Según el postmodernismo, el futuro será igual que
el presente. Yo no creo eso, porque pienso que los humanos no
somos perfectos, que somos inacabados. Todo eso suscita curiosidad
y posibilita la ejecución de un proyecto que mira al futuro.
El objetivo es construir un mundo mejor. La enseñanza
nos conduce al camino de intervenir en el mundo y cambiar lo
que está mal.
-Consideras que el modelo
de enseñanza que ha prevalecido es muy peligroso, entre
otros motivos porque rehusa a la utopía y a la evolución
del mundo, por ser fuente de injusticias y por destruir la naturaleza.
¿Están sumidas en una crisis las esferas de lo
socio-cultural y lo socio-educacativo?
Sí, sin lugar
a dudas. Cuando algo termina llega una crisis. Si ese algo no
responde a la realidad, señal de que está padeciendo
una crisis. Eso sí, con frecuencia, al hablar de crisis,
pensamos en el apocalipsis, y eso no es así. La crisis
nos lleva a avanzar. El responsable de la crisis es la globalización
económica proveniente del neoliberalismo. ¿Que
cuál puede ser la solución? No podemos instaurar
el comunismo, porque no encajamos con la sociocultura y el modelo
económico de la Unión Soviética. Tampoco
con la socialdemocracia, porque sobreprotege a las personas,
y apreciamos algunos fallos en el asistencialismo. Tenemos que
acabar con el proteccionismo. Cada uno tiene que hacer sus previsiones
y desarrollarse mirando al futuro. Por último, el capitalismo
deja toda la responsabilidad en manos de las personas. La pedagogía
postmoderna sólo se basa en la formación técnico-profesional.
Con lo cual, la finalidad de la enseñanza es formar alumnos
competitivos. Los niños estudian con el objeto de ser
los mejores, y no para fomentar la solidaridad hacia los demás.
En mi opinión eso no instruye, sino que condiciona. La
palabra formación tiene un significado preciso: educar
a una persona para que conserve sus derechos y realice sus obligaciones
adecuadamente. El cimiento más importante de la formación
es la ética. Sin embargo, los modelos pedagógicos
actuales han sustituído la ética humana por la
ética económica.
-¿A qué valores
ha de atenerse la enseñanza?
Para nosotros la
esperanza es muy importante. No somos nihilistas, derrotistas.
Confiamos en que llegarán días mejores. Impulsamos
el respeto hacia las etnias, culturas y creencias diferentes
y hacia la persona. La ética es absolutamente imprescindible
en la enseñanza; es decir, no somos partidarios de la
discriminación basada en la diferencia entre razas, géneros
y clases. Además, opinamos que todas las personas del
mundo tienen que disponer de medios para sobrevivir dignamente.
A pesar de que hay sustento suficiente como para alimentar a
todas las personas del mundo entero, muchos mueren de hambre.
Asimismo, se deberían inculcar otra serie de valores:
tolerancia, solidaridad, amor hacia el alumno, conciencia crítica,
supresión de la discriminación, coeducación,
autonomía del alumno, etc.
-¿Cómo es
la escuela de tus sueños?
Antes las escuelas
se rodeaban de muros de piedra, y los niños vivían
dentro de ellos. No tenían ningún contacto con
el mundo exterior, porque se decía que ese otro lado era
muy peligroso. Así que había que educar a los niños
en la pureza, para que más adelante trataran de cambiar
el mundo exterior. Hasta la década de los 50 de este siglo,
así es como ha sido la escuela. Afortunadamente, poco
a poco ha ido cambiando. De todos modos, en la mayoría
de las escuelas no se saca a relucir lo que acontece en el mundo
y en la sociedad. Es decir, que aún pervive el muro intelectual.
Hoy en día los estudiantes cogen un libro y se lo aprenden
de memoria, sin entender lo que han estudiado. Eso de ninguna
manera amplía los conocimientos. Ésa es la enseñanza
"bancaria". Ese tipo de escuela no da ninguna oportunidad
para tomar el camino de la libertad. Además, se sirve
de castigos y asusta a los niños. El niño ha de
sentir alegría y seguridad. Por eso, en lo que respecta
a los métodos de enseñanza, yo soy partidaria de
los medios electrónicos, porque a través de ellos
los alumnos gozan en el proceso de aprendizaje. Además,
cada uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer en
su vida y qué oportunidades tiene para hacer lo que desea.
La escuela tiene que encauzar el diálogo entre padres
e hijos. La imposición previa no es nada buena.
-¿Como son las relaciones
entre profesores y alumnos?
Comparando los profesores
y alumnos de nuestras escuelas con los de las postmodernistas,
son diferentes. El profesor y el alumno no son antagónicos.
Uno no es más que el otro, no se da esa diferencia. Además,
los profesores no son autoritarios. Sin embargo, debido a sus
vivencias, a sus conocimientos, el profesor tiene que tener autoridad.
También disciplina, para instruir. Pero la enseñanza
de nuestras escuelas no puede ser dura, sino flexible. Por otro
lado, los profesores progresistas han de cumplir determinados
requisitos: capacidad profesional, generosidad, compromiso, libertad,
honradez para el diálogo, amor y respeto hacia los que
están siendo educados, etcétera. La preparación
científica del profesor debe armonizarse con su formalidad
ética. Ni los educadores ni los educandos pueden huir
de la rigurosidad ética.
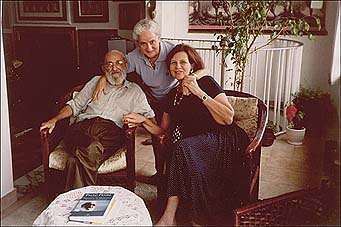
De izquierda a derecha, Paulo
Freire, Arantza
Ugartetxea y Ana María Freire Araújo
-¿En qué
se ha de reparar a la hora de estructurar la organización
de las asignaturas?
Básicamente,
hay que confeccionar las materias necesarias para que el alumno
en el día de mañana pueda ser autónomo.
Lo más importante es desarrollar la capacidad del alumno,
para que sea capaz de tomar sus propias decisiones. De todos
modos, no se puede olvidar que la enseñanza, además
de la formación técnica, científica y profesional,
tiene que contar con sueños y utopías. La enseñanza
exige conocer varias disciplinas: ética social, sociología,
arte, historia, geografía... Esas asignaturas ayudan a
entender el mundo. En cierta ocasión mis alumnos me contaron
la experiencia que tuvieron con otro profesor. Los alumnos le
preguntaron sobre un acontecimiento que había tenido lugar.
La respuesta que recibieron fue: no vamos a hablar de ello porque
no entra en el temario. Tenemos que examinar la sintaxis del
verbo obligar. Las asignaturas se han de ajustar al contexto
de cada lugar y a lo que nos afecta. Sin embargo, cuando se enseñan
ciencias, necesariamente se ha de reparar en la realidad del
mundo y en sus necesidades. Por ejemplo, si en las escuelas de
aquí, para cultivar la identidad vasca, se habla sólo
sobre temas vascos, estaríamos ante un grave error. Se
necesitan otros referentes: Euskal Herria, los estados español
y francés, Europa y el mundo. La opresión de aquí
se entenderá teniendo en cuenta todos ellos. La escuela
vasca tiene que abrir sus puertas al mundo y al conocimiento
de otras culturas, para poder hacer comparaciones. En el modo
de trabajar con los contenidos que enseñamos, citamos
a autores que no están de acuerdo con nosotros. No podemos
criticar a un autor leyendo su obra por encima.
-La enseñanza, además
de en el mundo, tiene que fijarse en otros aspectos: entre otras
cosas, en el idioma, en la identidad cultural y en la realidad
nacional. En lo que respecta a la escuela vasca, ¿cómo
adaptarse a la realidad nacional cuando en realidad se nos niega
ser una nación?
Aquí tenéis
un gran problema. Está claro que tenéis una identidad,
pero estáis atados a España y a Francia, y, por
tanto, a otras etnias y culturas de esos territorios. Pedís
la nacionalidad vasca pero tenéis la nacionalidad española
o francesa. Es un problema complicado, porque, en lo que a población
se refiere, España y Francia son bastante más grandes
que Euskal Herria. Aquí, a diferencia de Brasil, hay un
problema étnico. Fijémonos en el ejemplo de las
etnias de Brasil. Allí, blancos y negros se han ido mezclando.
A pesar de ello, unos grupos étnicos viven completamente
aislados. Aun siendo muy pocos, no quieren integrarse en la civilización,
quieren vivir en sus pueblos, en la selva. Al ponerse en contacto
con la comunidad de Brasil, están oprimiendo sus costumbres
y su cultura. En cualquier caso, la colonización portuguesa
fue más tolerante con esos grupos étnicos que los
estados español y francés con Euskal Herria. Con
lo que en Brasil, unos y otros grupos no se sienten tan diferentes.
El problema es distinto. Allí, el problema principal reside
en la diferencia entre clases. En un extremo se sitúan
los ricos, que no son más que unos pocos. Y en el otro,
por contra, está la mayoría de la población,
que vive inmersa en la pobreza. Ése es nuestro mayor problema.
-¿Cómo debería
tratar la enseñanza esta cuestión para preservar
nuestra identidad cultural, para que nuestra lengua permanezca
viva y para, en resumidas cuentas y de cara al futuro, abogar
por la ciudadanía vasca?
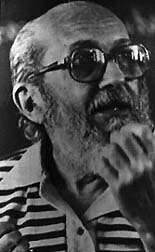 Paulo decía que la enseñanza
tenía que ser generadora de los cambios. Por lo tanto,
los pilares de la escuela vasca tienen que ser la identidad vasca
y el euskara. Son temas creativos. Si educamos a los niños
desde pequeños en torno a esos temas, entonces se darán
cuenta de que los vascos son producto de la construcción
histórica condicionada por los estados español
y francés. Aquí, sin consultar con el pueblo, repartieron
Euskal Herria entre dos países: Francia y España.
Entonces, se debería profundizar en esa tarea de concienciación,
porque es precisamente ése el tema creativo principal
de la escuela vasca. ¿Qué es la identidad? La danza,
la música, el idioma, el carácter... todos esos
conforman la identidad, y la identidad es un modo de leer el
mundo. Yo soy brasileña, y como tal, leo el mundo de determinada
manera. Tu, sin embargo, eres vasca, y leerás el mundo
como vasca que eres, porque tienes conciencia de ser vasca. Por
eso, se debería organizar una escuela pública vinculada
a la voluntad del pueblo. Claro que no se puede olvidar que en
la actividad para la adecuación de la escuela pública,
los gobiernos tienen un gran quehacer. En ese sentido, es evidente
que los gobiernos hacen bien poco en favor de la escuela pública.
Por lo tanto, todos los municipios tienen que hacer un enorme
trabajo para construir la escuela pública en torno a la
identidad vasca, principalmente en la educación primaria
y en preescolar. La escuela es el lugar más importante
para determinar la ciudadanía y ponerla en práctica. Paulo decía que la enseñanza
tenía que ser generadora de los cambios. Por lo tanto,
los pilares de la escuela vasca tienen que ser la identidad vasca
y el euskara. Son temas creativos. Si educamos a los niños
desde pequeños en torno a esos temas, entonces se darán
cuenta de que los vascos son producto de la construcción
histórica condicionada por los estados español
y francés. Aquí, sin consultar con el pueblo, repartieron
Euskal Herria entre dos países: Francia y España.
Entonces, se debería profundizar en esa tarea de concienciación,
porque es precisamente ése el tema creativo principal
de la escuela vasca. ¿Qué es la identidad? La danza,
la música, el idioma, el carácter... todos esos
conforman la identidad, y la identidad es un modo de leer el
mundo. Yo soy brasileña, y como tal, leo el mundo de determinada
manera. Tu, sin embargo, eres vasca, y leerás el mundo
como vasca que eres, porque tienes conciencia de ser vasca. Por
eso, se debería organizar una escuela pública vinculada
a la voluntad del pueblo. Claro que no se puede olvidar que en
la actividad para la adecuación de la escuela pública,
los gobiernos tienen un gran quehacer. En ese sentido, es evidente
que los gobiernos hacen bien poco en favor de la escuela pública.
Por lo tanto, todos los municipios tienen que hacer un enorme
trabajo para construir la escuela pública en torno a la
identidad vasca, principalmente en la educación primaria
y en preescolar. La escuela es el lugar más importante
para determinar la ciudadanía y ponerla en práctica.
-Debido a ese modo de concienciación,
¿no se crea con frecuencia una actitud inadecuada contra
el estado opresor?
El tema creativo
sería mantener la propia identidad vasca, pero eso no
quiere decir que haya que fomentar el odio hacia los estados
español y francés. La cuestión es conseguir
una poderosa fuerza sólidamente vinculada a la identidad
vasca. De cara al porvenir, brindará la ocasión
de obtener la soberanía vasca. Pero, como decía
Paulo, el camino correcto no es pasar de ser oprimido a opresor.
De hacer así las cosas, sales de una sumisión para
someter al otro. Ése no es el procedimiento adecuado.
Si fomentas una actitud reaccionaria, nunca conocerás
la libertad, porque la opresión continuará. El
opresor no tiene ni identidad ni ideales. La finalidad de su
actividad es oprimir al otro, ahogarlo. Yo me posiciono junto
a los están oprimidos, pero de cualquier manera no admito
la violencia bajo ningún concepto, porque la violencia
deniega la llamada ética universal.
-Uno de los soportes más
importantes de la identidad vasca es el euskera. Sin embargo,
comparándolo con el castellano y el francés, sigue
siendo una lengua de segunda categoría. ¿Qué
se puede hacer?
El problema vasco
sólo lo conozco superficialmente. En cualquier caso, está
claro que no se puede crear la identidad vasca partiendo de la
discriminación. Así que hay que fomentar el amor
y el respeto hacia el euskera. El euskera es una lengua, vuestra
lengua, pero no vale ni más ni menos que otras. El euskera
es un bello instrumento para expresar el sentimiento vasco. La
situación no normalizada de vuestra lengua demuestra la
situación histórica de represión. De modo
que quien empiece a aprender euskera tiene que tener conciencia
de esa opresión lingüística. Esa conciencia
llevará al estudiante a optar por el desarrollo del poder
sociolingüístico imperante, ya sea niño o
adulto. Más adelante, el objetivo concienciador inicial
se convertirá en elemento móvil motivador.
-Las ikastolas del País
Vasco peninsular han adoptado el modelo pedagógico constructor.
En el momento de estructurar los modos educativos se ha hecho
hincapié en los conocimientos de pensadores como Dekroly,
Freinet, Piaget, Freire y Kilpatrick. Se ha puesto en funcionamiento
la enseñanza a favor de la tolerancia, la paz, la justicia,
la igualdad, las relaciones naturales... ¿Vamos por buen
camino?
 El objetivo principal
es fomentar la formación ética, para alcanzar el
bienestar. No sé cómo
es exactamente la enseñanza de aquí. Lo que sé
es que mucha gente de países desarrollados piensa que
las personas del tercer mundo son gente vaga y ladrona, que no
son honestos. Eso no es ético. Muchos de nosotros sí
que somos de esa manera, pero no somos así ontológicamente;
algo nos empuja a ser de ese modo. ¿Que qué nos
ha conducido a ello? La opresión de los países
desarrollados respecto al tercer mundo. En mi opinión,
el primer mundo vive en general una crisis ética, porque
el modelo político-económico-social vigente, la
llamada democracia, no se preocupa por la ética. La ética
reside en la igualdad de las personas, cualquiera que sea su
sexo, raza, clase, creencia, idioma... Hay que respetar todos
los pueblos del mundo. Así que no podemos tolerar la opresión
que está teniendo lugar en Kosovo, Cuba, la isla de Granada
o en muchos países de Centroamérica. La enseñanza
que acepta todo eso está sumida en una crisis. El objetivo principal
es fomentar la formación ética, para alcanzar el
bienestar. No sé cómo
es exactamente la enseñanza de aquí. Lo que sé
es que mucha gente de países desarrollados piensa que
las personas del tercer mundo son gente vaga y ladrona, que no
son honestos. Eso no es ético. Muchos de nosotros sí
que somos de esa manera, pero no somos así ontológicamente;
algo nos empuja a ser de ese modo. ¿Que qué nos
ha conducido a ello? La opresión de los países
desarrollados respecto al tercer mundo. En mi opinión,
el primer mundo vive en general una crisis ética, porque
el modelo político-económico-social vigente, la
llamada democracia, no se preocupa por la ética. La ética
reside en la igualdad de las personas, cualquiera que sea su
sexo, raza, clase, creencia, idioma... Hay que respetar todos
los pueblos del mundo. Así que no podemos tolerar la opresión
que está teniendo lugar en Kosovo, Cuba, la isla de Granada
o en muchos países de Centroamérica. La enseñanza
que acepta todo eso está sumida en una crisis.
-En palabras de Xabier
Garagorri, responsable del departamento de pedagogía de
la asociación de ikastolas de Euskal Herria y docente
de la UPV, la enseñanza es reflejo de la sociedad. "Si
la enseñanza está enferma, señal de que
la sociedad va mal". Afirma que los cambios políticos
y económicos tienen una gran influencia en la evolución
de la enseñanza. No obstante, en los países desarrollados
hay quien cree que el cambio se ha de producir en el tercer mundo...
Cuando los países
más ricos de los países desarrollados se reúnen,
dicen que los países del tercer mundo tienen que cambiar
sus modelos económicos y socioculturales. Pero los países
del tercer mundo andan sin poder cambiar porque en ellos no se
dan las condiciones adecuadas para el cambio. El cambio se debería
diseñar entre las dos partes. Nadie elige la pobreza porque
sí, sino que ésta se impone. Es el opresor quien
la impone al oprimido, es decir, el que se enriquece con la opresión.
¿Y quién es el opresor? Los países desarrollados
y su modelo económico-social, es decir, el capitalismo
y el neoliberalismo. Todavía me acuerdo de un documental
que vi hace ya algunos años, en el que un conocido pensador
suizo recriminaba la falta de neutralidad de Suiza. Decía
que el gobierno suizo amparaba monetariamente al apartheid. Éste
es un claro ejemplo de la opresión que mantiene el primer
mundo respecto al tercero.
-No obstante, hay cada
vez más profesores y grupos humanos que trabajan en pro
de la educación popular y de la cooperación para
el desarrollo del tercer mundo. Aquí, sin ir más
lejos, varias ONGs y otra serie de grupos de cooperación
han tomado ese camino. ¿Tenemos motivos para ser optimistas?
Los gobiernos, para
no asumir la responsabilidad que tienen en la educación,
la sanidad y en otras cuantas esferas, están utilizando
las ONGs. Eso puede ser muy peligroso. Las ONGs prestan un gran
servicio, pero no acaban con el problema. Procuran una ayuda,
una asistencia momentánea, pero no atacan al problema
desde su raíz. Por otra parte, hay algunos movimientos
críticos que ansían una evolución sustancial,
y que a falta de ella prefieren no hacer nada. Todas esas iniciativas
pueden servir de ayuda al momento, pero son ayudas instantáneas.
De modo que no creo que ese tipo de ayudas sea efectivo. El dinero
que recaudan las ONGs se reparte entre los responsables, pero
fundamentalmente se hace poca cosa. Además, en mi opinión,
un estado debe solicitar ayuda a su gobierno, y no a una ONG.
Los cambios no se van a producir gracias a los sistemas asistenciales.
En mi opinión, un estado democrático y participativo
tiene que escuchar las peticiones del pueblo. El cambio puede
provenir de ahí, no por medio de esas ayudas momentáneas.
Es más, no hay que olvidar que las ONGs están bajo
la tutela del gobierno. Desgraciadamente, todavía no hemos
inventado gobiernos abiertos, participativos y verdaderamente
democráticos.
Fotografías de Ana
María Freire Araújo: Ainhoa Irazu
Euskonews
& Media 54.zbk (1999 / 11 / 12 - 19) |

