|
Introducción
1. El
proceso político: la preautonomía
El Estatuto
de Gernika
Las elecciones
autonómicas de marzo de 1980
El Amejoramiento
del Fuero para Navarra, 1982
El Parlamento
Vasco y el Estatuto
2. La
economía vasca durante la transición
Los cambios
de la demografía vasca
El desempleo
La crisis económica
durante el período 1976-1982
Las oscuras
perspectivas económicas
La historia vasca a partir de 1975 mostró
algunas diferencias notables con respecto al proceso general
de reforma política emprendida por Adolfo Suárez.
Los altos índices de abstención en el referéndum
por la reforma política, la existencia de un sistema de
partidos complejo, el fortísimo abstencionismo ante el
referéndum del texto constitucional y del estatuto autonómico
de Gernika, la división territorial vasca entre la CAV
y Navarra, o la pervivencia de la lucha armada junto a un potente
movimiento independentista son algunos de los rasgos que caracterizan
el proyecto transicional en suelo vasco.
 Si algo llama la atención en esta
nueva coyuntura fue la eclosión de un heterogéneo
movimiento sociopolítico que había ido gestándose
desde varios lustros atrás. Al mismo tiempo, la creciente
represión sufrida por amplios sectores populares durante
la década anterior a la muerte de Franco y la canalización
de la protesta política mediante su conexión con
organizaciones políticas radicales, dieron un peso específico
a los movimientos sociales y favorecieron el surgimiento de un
mosaico de partidos políticos muy activos cuando en 1976
se planteó el tema de la reforma política. También
el número de conflictos laborales declarados durante estos
primeros años tuvo un peso muy importante puesto que iban
cargados de una creciente crítica de los acontecimientos
políticos. El mantenimiento de una política policial
fuertemente represiva contra estos movimientos sociopolíticos
marcó de algún modo el decurso de la transición
en el país, propiciando que el proceso de reforma política
iniciado desde arriba por Suárez y el monarca confrontara
con esta realidad. Como consecuencia de todo esto, el ensayo
de una política de consenso sobre algunos de los temas
más trascendentes para el futuro, como la elaboración
del texto constitucional y el encaje de los nacionalismos en
la futura vertebración territorial del Estado, fue más
complicada y sus resultados más inciertos que en otros
territorios peninsulares. Si algo llama la atención en esta
nueva coyuntura fue la eclosión de un heterogéneo
movimiento sociopolítico que había ido gestándose
desde varios lustros atrás. Al mismo tiempo, la creciente
represión sufrida por amplios sectores populares durante
la década anterior a la muerte de Franco y la canalización
de la protesta política mediante su conexión con
organizaciones políticas radicales, dieron un peso específico
a los movimientos sociales y favorecieron el surgimiento de un
mosaico de partidos políticos muy activos cuando en 1976
se planteó el tema de la reforma política. También
el número de conflictos laborales declarados durante estos
primeros años tuvo un peso muy importante puesto que iban
cargados de una creciente crítica de los acontecimientos
políticos. El mantenimiento de una política policial
fuertemente represiva contra estos movimientos sociopolíticos
marcó de algún modo el decurso de la transición
en el país, propiciando que el proceso de reforma política
iniciado desde arriba por Suárez y el monarca confrontara
con esta realidad. Como consecuencia de todo esto, el ensayo
de una política de consenso sobre algunos de los temas
más trascendentes para el futuro, como la elaboración
del texto constitucional y el encaje de los nacionalismos en
la futura vertebración territorial del Estado, fue más
complicada y sus resultados más inciertos que en otros
territorios peninsulares.
1.
El proceso político: la preautonomía
Suárez había diseñado
una política de contención de los nacionalismos
periféricos mediante la creación de unos regímenes
preautonómicos que impidieran el desarrollo de iniciativas
nacionalistas fuera del control del gobierno central. A diferencia
de lo que aconteció en Cataluña el proceso preautonómico
vasco resultó más prolongado debido a la existencia,
además del PNV, UCD y el PSOE, de un nutrido grupo de
partidos de izquierda y abertzales y a la ausencia de una hegemonía
clara de alguno de ellos, circunstancias que impedían
la formalización de un acuerdo político rápido
y sencillo. El paso fundamental para la transformación
del viejo régimen, la Ley de Reforma Política planteada
por Suárez sometida a referéndum a mediados de
diciembre de 1976, cosechó un rechazo amplísimo
en Guipúzcoa y Bizkaia, con una abstención del
55,1 % y del 46,8 % respectivamente sobre el censo electoral,
(el 53,9 % en Vascongadas).
Meses antes, en la primavera
de 1976, se había ido configurando un movimiento de alcaldes
vascos con el fin de lograr una salida foral autonomista para
el país, exigiendo al mismo tiempo la legalización
de los partidos políticos, la recuperación del
euskera y la defensa de la territorialidad vasca. En apoyo a
estas reivindicaciones, en mayo de 1977, un conjunto importante
de formaciones políticas (PNV, PSOE, ESEI, PCE, DCV y
ANV), se comprometieron en la exigencia del reconocimiento de
la personalidad política y administrativa de Euskadi por
medio de la elaboración de un Proyecto de Estatuto que,
respetando la personalidad política y administrativa de
cada región histórica vasca, sirviera de vínculo
con la tradicional aspiración al autogobierno del pueblo
vasco.
También los movimientos
sociales mostraron una gran capacidad de convocatoria y dinamismo
tanto antes como después de las elecciones generales de
1977. La lucha por la amnistía y contra la represión
ejercida por las fuerzas de orden público y grupos de
extrema derecha que seguían actuando de forma brutal contra
la población, fueron reivindicadas en múltiples
ocasiones gracias a la enorme adhesión popular que alcanzaron.
De gravedad extrema y de gran impacto público fueron las
agresiones de las fuerzas de orden público durante la
huelga general declarada en Vitoria en marzo de 1976 por motivos
laborales, con el resultado de cinco trabajadores muertos por
disparos, y la protagonizada por grupos paramilitares de extrema
derecha que actuaron pocos meses después con el resultado
de otros dos muertos en Montejurra (Navarra), lugar de concentración
simbólica y de peregrinación del carlismo.
En este agitado y dinámico
contexto sociopolítico se celebraron las elecciones generales
en junio de 1977 en las que el PSOE (9 parlamentarios), PNV (8)
y UCD (7), resultaron vencedores. A los pocos días quedó
formada la Asamblea de Parlamentarios Vascos de los cuatro territorios
peninsulares en la casa de Juntas de Gernika para exigir la devolución
de los derechos históricos del País Vasco mediante
la elaboración de un Estatuto de Autonomía.
Esta Asamblea de Parlamentarios
Vascos elaboró un régimen preautonómico
hasta la aprobación de la Constitución y del Estatuto,
creándose el Consejo General Vasco (4.I.1978) órgano
que sustituyó a la Asamblea y que afrontó la elaboración
del Estatuto de Autonomía, la pacificación, el
bilingüismo y la crisis económica. La labor de la
Asamblea y luego del CGV se entrecruzó con la oposición
creciente al asentamiento de la reforma política que protagonizaba
el nacionalismo rupturista representado por la Koordinadora Abertzale
Sozialista, el movimiento en favor de la amnistía (Marcha
por la Libertad en el verano de 1977) y de la autodeterminación,
y con la ofensiva armada de ETA en favor de esos mismos objetivos.
La estrategia esgrimida por el
gobierno central ante este cúmulo de custiones interfirieron
directamente la labor de la Asamblea de Parlamentarios ya que
hizo caso omiso a la exigencia de celebración de las elecciones
municipales, no restituyó los Conciertos Económicos
de Guipúzcoa y Vizcaya y se dejó arrastrar por
los ucedistas navarros en el tema de la incorporación
de Navarra al régimen preautonómico común.
De esta manera la negativa de estos parlamentarios, los únicos,
a formar parte de la Asamblea de los electos vascos fue utilizada
tácticamente por Suárez para impedir el fortalecimiento
del nacionalismo y la hegemonía política de los
socialistas vascos.
Además, esta actitud abrió
una fisura entre las fuerzas de la oposición vasca ya
que parte de ésta aceptó posteriormente una situación
particular para Navarra que exigía, a diferencia del procedimiento
establecido para el resto de los territorios, un referéndum
por el que los navarros decidirían o no su incorporación
al preautonómico vasco común.
Los amplios movimientos populares
que se desarrollaron durante estos meses contra la construcción
de la central nuclear de Lemoniz (marzo de 1978), en favor de
la amnistía (septiembre de 1978) o con motivo de la celebración
del día de la Patria Vasca (Aberri Eguna), mostraban la
doble vertiente de una realidad social que pivotaba entre la
política de institucionalización de la reforma
y el arraigo y popularidad de las reivindicaciones socio-políticas
que mostraban el rechazo de dicho proceso.
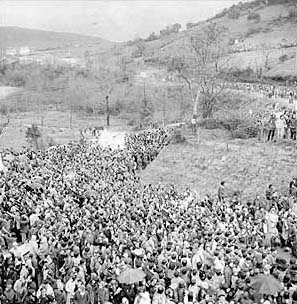
|
Concentración
contra la central nuclear de Lemoniz en la campa de la Troka
en Górliz, 12 de marzo de 1978 (Foto: Enciclopedia Auñamendi) |
Los resultados del referéndum
constitucional celebrado el 8 de diciembre de 1978 indican el
grado de cuestionamiento que dicho texto mereció en estas
cuatro provincias y muestra de manera fehaciente las dificultades
de asentamiento de la reforma política en esta zona de
Euskal Herria. Concretamente en Guipúzcoa y Bizkaia los
votos favorables emitidos fueron en torno a un tercio del censo,
un 42,3 % en Alava y un poco más de la mitad en Navarra,
50,4 %. Al rechazo del texto constitucional expresado por el
nacionalismo radical se añadió la postura abstencionista
impulsada por el PNV, que no se sintió suficientemente
identificado con la elaboración y el resultado expresado
en la Carta constitucional española. Las fuerzas políticas
de ámbito estatal, UCD, PSOE y PCE, propugnaron el voto
afirmativo.
En el tramo final del período
preautonómico quedó elaborado el proyecto estatutario,
aprobado el 29 de diciembre de 1978 por la Asamblea de Parlamentarios
Vascos, y se preparó la celebración tanto del referéndum
estatutario como de las elecciones autonómicas.
De cualquier manera, la situación
social y política mostraba las dificultades existentes
entre las fuerzas políticas para lograr un acuerdo estatutario
consensuado como reflejaron los resultados de las elecciones
generales celebradas en marzo de 1979 que dieron el triunfo al
PNV en Vascongadas, por delante del PSOE, UCD y Herri Batasuna,
la coalición electoral que aglutinó las tendencias
rupturistas presentes en la sociedad vasca. Semanas después,
los resultados de las elecciones municipales celebradas en abril
reprodujeron las tendencias anteriormente observadas en las generales:
fuerte crecimiento del nacionalismo vasco representado por el
PNV, irrupción del nacionalismo radical representado por
Herri Batasuna, pérdida de una importante cuota electoral
del PSOE y escasos resultados de la UCD. Como consecuencia de
esta nueva situación la presidencia del CGV pasó
del socialista Ramón Rubial al peneuvista Carlos Garaicoechea.
El
Estatuto de Gernika
El proyecto estatutario elaborado
por la Asamblea de Parlamentarios tras ser refrendado el 3 de
junio de 1979 en Vitoria por los nuevos electos surgidos de las
elecciones generales, fue sometido a votación en referéndum
celebrado el 25 de octubre de 1979, tras intensas y discretas
negociaciones entre el gobierno y el PNV para ultimar el texto
estatutario definitivo. Las consideraciones sobre éste
reflejan bastante bien los diferentes análisis existentes
sobre la situación política vasca del momento.
En Navarra, tras el éxito de la estrategia ucedista de
segregarla del proceso autonómico común, hubo que
esperar hasta 1982 a la aprobación del Amejoramiento del
Fuero.
El texto estatutario fue presentado
como la actualización de la antigua foralidad, esto es,
venía dotado de legitimidad histórica en el que
destacaba la relevancia dada al pueblo vasco frente a la primacía
tradicional de los territorios forales, y se mostraba como resultado
de un pacto político a diferencia de otros estatutos otorgados.
El nacionalismo rupturista, sin embargo, rechazó estas
consideraciones a partir de la diferenciación entre soberanía
y autonomía como conceptos políticos diametralmente
distintos, la defensa de la territorialidad vasca y del derecho
de los pueblos a autodeterminarse. Principios que identifican
el núcleo del nacionalismo rupturista.
Ambas posturas se reflejaron
durante la campaña del referéndum en las que el
bloque estatutista (PNV, PSOE, EIA, ESEI, PCE, PT, ELA-STV, UGT,
CCOO) defendió el voto afirmativo frente a la abstención
propugnada por el nacionalismo radical rupturista. Como puede
comprobarse, a los cuatro años de haber muerto el dictador
las fuerzas políticas vascas aparecen profundamente divididas,
resultando imposible la reconstrucción nacional desde
una base nacionalista consensuada.
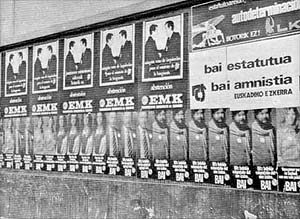
El Estatuto de Gernika recibió
la aprobación del 59,77 % del total del censo frente a
un 40, 23 % de abstenciones, defendida por la izquierda rupturista
en el referéndum celebrado el 25 de octubre de 1979. A
pesar del resultado de la votación que obviamente validaba
el resultado, y a pesar de la consideración cuantitativa
de la abstención técnica, a nadie se le ocultaba
la existencia de un problema político de envergadura ante
la legitimación de la reforma política en Euskalerria.
Tras la ratificación del Estatuto en las Cortes españolas
se convocaron elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma
Vasca para el 9 de marzo de 1980.
El texto estatutario aprobado
mantiene en sus contenidos un cierto equilibrio entre los Territorios
Históricos y el nuevo poder político de base nacional,
definido por criterios de nacionalidad, territorio, cooficialidad
del euskera, ciudadanía vasca y un determinado entramado
institucional. Pero al excluirse de su traspaso a la CAV las
competencias exclusivas del Estado, el Estatuto quedaba configurado
inicialmente como un texto de mínimos que, a posteriori,
mediante la negociación, iría desarrollándose
en la medida que los acuerdos políticos fueran produciéndose.
En consecuencia, el grado competencial adquirido iba a ser la
medida del desarrollo legislativo.
La configuración de los
poderes políticos de la CAV se fundamentan en la separación
de poderes. Así, el Parlamento Vasco es elegido mediante
el sufragio universal y éste elige al Lehendakari del
Gobierno Vasco, que detenta el poder ejecutivo y que está
sometido al Parlamento mediante el recurso a la moción
de censura de la política gubernamental. El Estatuto de
Gernika supuso el alcance de competencias educativas, culturales,
económicas, administrativas y policiales. Aunque estos
campos competenciales pronto pasaron a ser terrenos de disputa
entre UCD, desde el gobierno central, y los grupos mayoritarios
nacionalistas de Vascongadas.
Las
elecciones autonómicas de marzo de 1980
Las primeras elecciones autonómicas
que se celebraron con el texto estatutario aprobado dieron un
amplio triunfo al PNV, que obtuvo el 38,8 % de los votos válidos
emitidos, seguido de Herri Batasuna, con el 16,5 %, y del PSOE,
14,2 %. Carlos Garaicoechea elegido Lehendakari del Gobierno
Vasco marcó como objetivos de actuación gubernamental
la consolidación de las nuevas instituciones y el tratamiento,
entre otros temas, de la normalización lingüística,
la pacificación y el paro. Al mismo tiempo, se inició
el traspaso de algunas competencias importantes, entre las cuales
destaca la recuperación del Concierto Económico
(29.XII.1980), fundamento clave para el desarrollo del autogobierno
al hacer viable la asunción de nuevas competencias.
Los resultados electorales mostraban
igualmente la fortaleza del independentismo vasco. El rechazo
a la reforma política española y a su desarrollo
estatutario siguió simbolizado por la coalición
Herri Batasuna que mantuvo la defensa del derecho de autodeterminación,
la amnistía y la reunificación territorial vasca,
e insistió en la negociación política entre
ETA y el Estado para la resolución del conflicto. Tanto
Herri Batasuna como ETA fueron un punto de referencia político
para los movimientos sociales que se desarrollaron en Euskal
Herria a lo largo de los años 1980. Esta última
además continuó empleando la lucha armada con un
balance de varios cientos de muertos con campañas muy
intensas durante los años de 1978 a 1980.
La situación política
vasca vino marcada durante estos meses por el incipiente asentamiento
institucional derivado del Estatuto, por la existencia de fuertes
movimientos sociales y por las numerosas acciones armadas llevadas
a cabo por ETA militar, y se complicó aún más
tras la dimisión de Adolfo Suárez como presidente
del Gobierno, el golpe de estado del 23-F de 1981, y la consiguiente
promulgación de la LOAPA (Ley Orgánica para la
Armonización del Proceso Autonómico) cuyo fin no
era otro que "reconducir" el futuro desarrollo autonómico
en detrimento, en este caso, de la incipiente autonomía
vasca. Los terribles efectos sociales de la profunda crisis económica
que afectó a Euskal Herria, el paro inmenso y la desindustrialización
y reconversión del tejido productivo, marcaron el inicio
de un giro radical en el paisaje socio-económico presente
desde hacía décadas en el país.
En este contexto de suma inestabilidad
política general se celebraron las elecciones generales
de octubre de 1982, que modificaron el panorama político
español al resultar triunfante por mayoría absoluta
el PSOE. Pero el gran avance socialista en la CAV no fue a costa
de las tres opciones nacionalistas vascas que concurrían
a las elecciones, PNV, HB y Euskadiko Eskerra, ya que éstas
incrementaron su número de votos. Los grandes derrotados
fueron la UCD, AP y el Partido Comunista de Euskadi. En Navarra,
a pesar del incremento de votos del nacionalismo radical, la
coalición de derechas también aumentó su
número de votos, aunque fueron los socialistas los que
mejores resultados obtuvieron.
Sin embargo, el nuevo ejecutivo
socialista presidido por Felipe González pronto mostró
su escasa voluntad para dotar al Estatuto de Gernika de contenido
competencial, reflejada en la inactividad de la que hizo gala
la Comisión Mixta de Competencias durante estos años.
Mientras tanto, el Parlamento
Vasco siguió legislando sobre materias importantes como
Sanidad-Osakidetza, se aprobó el Estatuto de las ikastolas,
comenzó a emitir ETB, se puso en marcha la Ertzaintza,
se legisló sobre materia económica y el paro, se
convocó la Mesa por la Paz y se adoptaron medidas de urgencia
tras las amplias destrucciones materiales y de vidas humanas
que ocasionaron las lluvias torrenciales de agosto de 1983.
El Amejoramiento
del Fuero para Navarra, 1982
La táctica ucedista para
el apartamiento de Navarra de un proyecto territorial conjunto
vasco se mostró exitosa tras el refrendo dado por el PNV
y el PSOE a esa política durante el período preautonómico.
La singularización institucional de Navarra se construyó
bajo una falsa legitimación histórica, la consideración
de una ley ordinaria (Ley de Modificación de Fueros de
1841) como si fuera una Ley Paccionada, y la creación
de un órgano foral competente a partir de una instancia
meramente administrativa (Real Decreto para la creación
del Parlamento Foral en 1979). A ello se sumó una imprecisión
jurídica expresada en la Disposición Adicional
1ª de la Constitución española, por la que
los "derechos históricos de los territorios forales"
quedaban bajo el amparo constitucional.
De resultas de todo ello, en
Navarra no hubo un período preautonómico similar
al de otros territorios en el que se siguieran las pautas constitucionales,
excepto la referencia citada a los "derechos históricos",
que fue utilizada para evitar la consulta popular que refrendara,
en su caso, por vía referéndum el resultado de
este proceso institucionalizador.
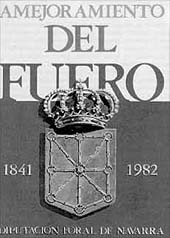 Desde
mediados de 1980 fueron elaborándose las bases para la
reintegración foral y la futura organización de
las instituciones forales. El Amejoramiento del Fuero resultante
fue fruto de una negociación entre los comisionados representantes
del Estado y los de Navarra, representación de la que
habían sido excluídos los representantes de las
opciones nacionalistas vascas, sin que siguiera el mismo camino
de elaboración que los otros Estatutos de Autonomía.
El texto del Amejoramiento quedó oficialmente aprobado
el 10 de agosto de 1982, sancionando de hecho la separación
institucional de los territorios vascos peninsulares. Desde
mediados de 1980 fueron elaborándose las bases para la
reintegración foral y la futura organización de
las instituciones forales. El Amejoramiento del Fuero resultante
fue fruto de una negociación entre los comisionados representantes
del Estado y los de Navarra, representación de la que
habían sido excluídos los representantes de las
opciones nacionalistas vascas, sin que siguiera el mismo camino
de elaboración que los otros Estatutos de Autonomía.
El texto del Amejoramiento quedó oficialmente aprobado
el 10 de agosto de 1982, sancionando de hecho la separación
institucional de los territorios vascos peninsulares.
El
Parlamento Vasco y el Estatuto
En las elecciones autonómicas
celebradas en febrero de 1984 resultó vencedor el PNV
que obtuvo sus mejores resultados electorales hasta la fecha,
42 % de los votos emitidos, seguido del PSOE con el 23 %, Herri
Batasuna con el 14,6 % y EE el 8 %. La progresión socialista
fue notable así como pobrísimo el empuje electoral
mostrado por la derecha españolista, 9,3 %. Resultados
que tendencialmente reproducen los obtenidos en las elecciones
forales y locales de mayo de 1983.
Tras la formación del
nuevo Parlamento y durante el período de 1983-1984 el
desarrollo del Estatuto fue prácticamente nulo, no reuniéndose
el pleno de la Comisión Mixta ni en una sóla ocasión,
lo que demostraba la escasa voluntad política del Gobierno
Central de desarrollar competencialmente el Estatuto de Autonomía.
Por otra parte, el mantenimiento de las posturas contrarias a
la vía estatutaria desde la izquierda abertzale siguió
siendo importante a pesar de la fuerte represión a que
fueron sometidos los movimientos sociales en torno al independentismo
vasco (8.585 personas detenidas entre 1978 y finales de 1984;
419 presos políticos en este último año;
utilización de la guerra sucia surgida desde antes de
la muerte de Franco, y desde finales de 1983 con la irrupción
del GAL, organización terrorista surgida de las estructuras
del Estado). Además la vida política en la CAV
quedó marcada en este último año por un
hecho trascendental que llevó a la fractura del nacionalismo
moderado.
Pues efectivamente, la hegemonía
electoral y política del PNV en las instituciones vascas
se puso en entredicho debido a los graves problemas internos
que se manifestaron con ocasión de la gestación
y aprobación de la Ley de Territorios Históricos
(23.XI.1983). Las diferentes interpretaciones sobre la misma
versaron sobre el mayor o menor poder que debieran ejercer las
instituciones de carácter provincial o las de ámbito
gubernamental. El Gobierno Vasco vio discutido por su propio
partido, el PNV, su planteamiento sobre los Territorios Históricos,
de modo que su derrota en este tema supuso una ampliación
competencial de las Diputaciones Provinciales y la consiguiente
dimisión de Carlos Garaicoechea como presidente del Gobierno
Vasco en 1985.
2.
La economía vasca durante la transición
La economía vasca debido
a su interrelación con la economía española
siguió unas pautas similares en la evolución de
la crisis económica que afectó a ambas desde 1974.
Sin embargo, el impacto social y económico de las consecuencias
de ésta, emigración, desempleo y desindustrialización,
fue mayor en Euskal Herria debido a la importancia que históricamente
ostentaba el tejido industrial vasco, que quedó afectado
enormemente en sus estructuras.
Los
cambios de la demografía vasca
Durante el período de
1975 a 1983 se produjeron importantes variaciones en el comportamiento
demográfico de la población vasca respecto a la
del período inmediatamente anterior. En líneas
generales, estas variaciones quedan reflejadas en el descenso
de la tasa de crecimiento demográfico (1,75 % entre 1970-1975;
0,55 % entre 1975-1982), la aparición de flujos migratorios
negativos y en el descenso mantenido de la tasa de natalidad.
La misma tendencia se observa en la evolución de la tasa
de mortalidad, ya de por sí baja, que siguió descendiendo
más aún repercutiendo en la evolución demográfica
de este período, como se observa en el siguiente cuadro.
Tasa de Natalidad y Mortalidad
(nº de nacidos y fallecidos
por mil)
|
| |
Natalidad |
 |
Mortalidad |
|
1975 |
1982 |
1975 |
1982 |
|
Álava |
19,33 |
12,01 |
6,66 |
5,20 |
|
Guipúzcoa |
18,24 |
12,08 |
6,44 |
5,76 |
|
Navarra |
17,11 |
12,63 |
8,99 |
8,38 |
|
Vizcaya |
19,64 |
10,97 |
6,81 |
6,24 |
De este modo, la población
se envejeció, al estrecharse la base de la pirámide
poblacional, y los efectos de la crisis económica se dejaron
notar en el comportamiento de los movimientos migratorios.
Efectivamente la poca fortaleza
del mercado de trabajo y la renqueante actividad económica
incidieron en la evolución negativa del saldo emigratorio
en las provincias costeras, más industrializadas, ya en
los años 1976 y1977. De esta manera, el saldo emigratorio
del País Vasco marítimo desde 1978 hasta 1982 fue
negativo y supuso un total de -37.338 personas. Entre 1978 y
1981 salió el 13 % de la población que entró
entre 1962 y 1976, dirigiéndose no solamente hacia las
zonas de recepción habituales sino, y esto es un fenómeno
novedoso, hacia sus lugares de origen, Andalucía, Extremadura,
Galicia, etc.. La emigración de contingentes de población
del País Vasco constituyó un elemento, si no novedoso,
ya olvidado en la historia del país.
El desempleo
Otro aspecto caracterizador de
la economía vasca de este período fue la aparición
del fenómeno del desempleo. Entre 1976 y 1983 se perdieron
139.400 empleos, afectando de manera extraordinaria esta reducción
al sector industrial que perdió la cuarta parte de los
efectivos con que contaba en 1976 (-104.700 puestos de trabajo,
de los cuales 38.400 pertenecían al sector de la construcción)
y al sector primario (-28.000). El sector servicios fue el único
que no sólo mantuvo su porcentaje de empleo sino que lo
incrementó con la incorporación de 4.000 nuevos
trabajadores.
Esta pérdida de empleo
está en relación con las crisis empresariales que,
en forma de regulaciones de empleo, suspensión de pagos
y cierre de empresas, abundaron durante estas fechas. A su vez,
la actividad inversora se ralentizó ante la baja rentabilidad
del capital, lo que supuso menor creación de empleo, a
lo que se añadió, como último factor interviniente
en las modificaciones del mercado de trabajo, la reconversión
de los distintos sectores productivos en aras de lograr una mejor
dimensión empresarial y de competitividad.
Por todo ello no es de extrañar
que la tasa de actividad (población activa/población
total) descendiera en un 3,6 % entre 1976 y 1982. Con todo lo
más preocupante fue el fuerte incremento de la tasa de
paro (número de parados/población activa) desde
1977, tasa del 4 %, hasta 1983, tasa del 19,4 %, con mayor incidencia
en Bizkaia (22,5 % en 1983) y menor en Alava (14,4%), y especialmente
intensa en los sectores jóvenes entre los 16 y 24 años,
(56,9 % del paro en la CAV). Tasa de paro que tendió al
alza en los años siguientes.
La crisis
económica durante el período 1976-1982
El sector primario vivió
instalado en la crisis como ponen de manifiesto los siguientes
factores: la participación decreciente de la agricultura
en la economía vasca, (el 3,3 % del total en 1981); la
disminución de la población activa agraria respecto
al total de la población activa, (16 % en Navarra, 11,4
% en Alava, el 5,6 % en Guipúzcoa y 4% en Vizcaya); el
diminuto tamaño y la desaparición progresiva de
las explotaciones agrarias; el profundo envejecimiento de la
población agraria y la escasa rentabilidad obtenida por
persona empleada, a pesar del aumento de la productividad, lo
que explica la intensidad de la pérdida de empleo.

Manifestación el 1
de Mayo de 1978 en Donostia
Respecto al sector pesquero los
factores de crisis se centraban además de los relacionados
con la subida de los precios del combustible y la pérdida
de los caladeros tradicionales, en la atomización del
sector, el aumento de los costos de explotación y las
dificultades para una eficiente comercialización, junto
al envejecimiento técnico de la flota y a la fuerte dependencia
de los bancos de pesca extranjeros, todo lo cual influyó
en la pérdida de la cuota de participación en la
economía española.
La evolución del sector
industrial estuvo marcada por la ineficacia de la administración
para realizar un diagnóstico serio de la crisis económica
a la que se consideraba como coyuntural. Las grandes reformas
fiscal, financiera y administrativa quedaron sin ser abordadas,
a pesar de la letra de los pactos de la Moncloa, y a partir de
1981 se inició la política de reconversión
industrial y desde 1982 de reindustrialización. La reconversión
afectó a la siderurgia integral, acero común y
aceros especiales, construcción naval, electrodomésticos
de línea blanca y componentes electrónicos, cuyas
empresas afectadas recibieron para su realización, aportaciones
financieras en forma de subvenciones, créditos y avales,
por valor de 88.012 millones de pesetas. Los efectos de esta
reconversión en la pérdida de empleo fueron cuantiosos,
estimándose en 14.982 los puestos de trabajo que desaparecieron
en el período 1981-1985, y se dejaron notar con intensidad
en el descenso de la producción industrial. Todos estos
factores han llevado a la pérdida de importancia del País
Vasco en el conjunto de la economía española.
Las
oscuras perspectivas económicas
El déficit comercial y
público, el alto índice de inflación o el
incremento galopante del paro, indicaban a las claras la gravedad
de la crisis que afectó a la economía española
y vasca. Las soluciones efectivas a la misma se demoraron al
no haber tenido en cuenta la aparición e implantación
de tecnologías nuevas que como la microelectrónica
estaban revolucionando el campo de la información y exigía
una creciente especialización de los agentes que intervienen
en el proceso productivo. La crisis política, visible
en los últimos gobiernos de la UCD, y la envergadura de
los nuevos retos económicos, se implementaron a los procesos
de destrucción de empleo y de reconversión sectorial,
añadiendo más dificultades para el correcto análisis
de la crisis y la resolución de los problemas.
La posterior adhesión
a la CEE propició una más amplia internacionalización
de la economía española y vasca, teniendo que atender
desde ese momento a las normativas generales elaboradas en Bruselas
y a la acción de una mayor competencia internacional.
De esta forma, los problemas económicos y sociales derivados
de la crisis no pudieron tener una solución efectiva en
el ámbito de la renovación tecnológica y
a tenor del modesto grado de institucionalización en la
CAV tras la formación del Gobierno Vasco y la ampliación
de la administración propia.
En torno a 1985, en plena crisis
política del partido gobernante, el PNV, la economía
vasca se situaba en unas coordenadas entre las que sobresalían
la altísima tasa de paro, un crecimiento económico
ralentizado, el impacto de la introducción de las nuevas
tecnologías, el fin de la anterior ola de crecimiento
expansivo, y la apertura a la competencia internacional.
Emilio Majuelo,
Historiador |