|
Con el fallecimiento de Fernando VII,
el último Rey absolutista, se inició en las tierras
españolas la batalla por definir políticamente
el modo de vida que había de seguir este territorio en
lo sucesivo, pero ese enfrentamiento no fue solamente político,
sino que contendieron en el campo de batalla los defensores del
Antiguo Régimen y los partidarios del Nuevo Régimen,
los liberales.
Ya en los últimos años
de su reinado, el propio Fernando VII pudo comprobar que el Infante
don Carlos, valiéndose de la Ley Sálica, aspiraba
a pasar por delante de los derechos sucesorios de la hija del
Rey para ejercer su gobierno de forma absolutista. Por ello,
y para defender de una forma nítida los intereses de su
heredera directa al trono, el rey hubo de desmarcarse en esos
últimos años de vida, a partir de 1830-31, de su
pasado ferozmente absolutista para caer en brazos de los únicos
defensores que podía tener en esos momentos Isabel, los
liberales.
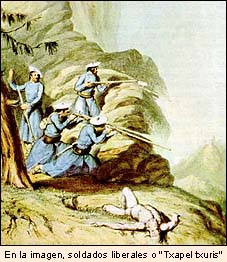 A
finales de septiembre de 1833, con el fallecimiento de Fernando
VII y con los liberales más descafeinados en el Gobierno,
los partidarios de don Carlos se sublevaron en diferentes lugares
de la monarquía, siendo especialmente fuertes sus posiciones
en las tierras vascas, aquellas que mucho tenían que perder,
políticamente hablando, de triunfar los liberales: estaba
en juego para estas provincias y para el Reino de Navarra su
propia foralidad, y para defenderla de los liberales, aquellos
que siempre habían tendido a igualar a todas las tierras
españolas, suprimiendo todo tipo de privilegios conservados
del pasado, no dudaron gran parte de los gobernantes vascos y
navarros en alinearse con don Carlos, quien ya desde su exilio
en Portugal había jurado defender las peculiaridades forales. A
finales de septiembre de 1833, con el fallecimiento de Fernando
VII y con los liberales más descafeinados en el Gobierno,
los partidarios de don Carlos se sublevaron en diferentes lugares
de la monarquía, siendo especialmente fuertes sus posiciones
en las tierras vascas, aquellas que mucho tenían que perder,
políticamente hablando, de triunfar los liberales: estaba
en juego para estas provincias y para el Reino de Navarra su
propia foralidad, y para defenderla de los liberales, aquellos
que siempre habían tendido a igualar a todas las tierras
españolas, suprimiendo todo tipo de privilegios conservados
del pasado, no dudaron gran parte de los gobernantes vascos y
navarros en alinearse con don Carlos, quien ya desde su exilio
en Portugal había jurado defender las peculiaridades forales.
Tan sólo las capitales
de las provincias vascas y las zonas más ligadas al comercio
(poblaciones costeras), deseaban salir del estrecho cerrazón
que les imponían el resto de las poblaciones, pues estaban
comprobando que, para sobrevivir, y dada la coyuntura económica
europea y atlántica de los últimos años,
necesitaban romper las estrechas ataduras que suponían,
y valga para ello un solo ejemplo, las aduanas en el Ebro.
 Una vez comenzada la sublevación
en Bilbao, y en Gipuzkoa en Oñati, partidas fundamentalmente
irregulares, insuficientemente armadas y poco organizadas hubieron
de hostigar al enemigo, un ejército de la monarquía
más organizado, aunque en principio poco numeroso, hasta
que el talento de Zumalakarregi organizó las partidas
carlistas navarras hasta convertirlas en un verdadero ejército,
y pudo conquistar el territorio navarro (salvo Pamplona), y dirigir
sus miras, tras desechar el ataque a Madrid, hacia las provincias
vascas, siendo particularmente importante en este intento la
sorpresa de Deskarga, dada el 2 de junio de 1835 cuando, estando
Zumalakarregi sitiando Ordizia, tropas liberales de al mando
de Espartero, se vieron sorprendidas y derrotadas en Urretxu,
cayendo seguidamente, Ordizia, Bergara, Tolosa y Durango.Hasta
el final de la guerra, prácticamente la totalidad de Gipuzkoa
(salvo San Sebastián), pasó a ser dominada por
los carlistas. Una vez comenzada la sublevación
en Bilbao, y en Gipuzkoa en Oñati, partidas fundamentalmente
irregulares, insuficientemente armadas y poco organizadas hubieron
de hostigar al enemigo, un ejército de la monarquía
más organizado, aunque en principio poco numeroso, hasta
que el talento de Zumalakarregi organizó las partidas
carlistas navarras hasta convertirlas en un verdadero ejército,
y pudo conquistar el territorio navarro (salvo Pamplona), y dirigir
sus miras, tras desechar el ataque a Madrid, hacia las provincias
vascas, siendo particularmente importante en este intento la
sorpresa de Deskarga, dada el 2 de junio de 1835 cuando, estando
Zumalakarregi sitiando Ordizia, tropas liberales de al mando
de Espartero, se vieron sorprendidas y derrotadas en Urretxu,
cayendo seguidamente, Ordizia, Bergara, Tolosa y Durango.Hasta
el final de la guerra, prácticamente la totalidad de Gipuzkoa
(salvo San Sebastián), pasó a ser dominada por
los carlistas.
La vida en estas tierras tras
la conquista por los carlistas pasó a estar fuertemente
influenciada por la guerra, y fundamentalmente por la represión
que los dominantes ejercieron sobre la población: si bien
al principio en 1833 los habitantes de estas tierras no veían
mal a los carlistas, pues juraban defender la foralidad, la fuerte
represión que experimentaron a partir de la toma del territorio
por los carlistas: requisas de mozos para el ejército,
dejando a numerosas familias sin los brazos que pudieran trabajar
las tierras, las impresionantes peticiones que hacían
prácticamente todos los días, y bajo amenaza de
muerte a las autoridades municipales, de suministros, raciones,
bagajes, etc., etc., hicieron que, para satisfacerlas, los municipios
tuviesen que enajenar prácticamente todos los comunales
en Zumarraga, Urretxu, Ezkio, etc. Todo ello hizo que un silencioso
movimiento de protesta se adueñase de estas villas (en
varias poblaciones no querían las personas ser designadas
como Alcalde, pues ello sólo suponía problemas:
se tuvo que recurrir a nombrar, "por la fuerza", Alcaldes
por cuatro meses, e, incluso, por meses, cuando el Fuero establecía
periodos anuales).
Incluso en la demografía
influyó la guerra: la natalidad disminuyó durante
la dominación carlista, y fundamentalmente en 1835 y 1836,
la celebración de bodas también disminuyó
de forma importante.
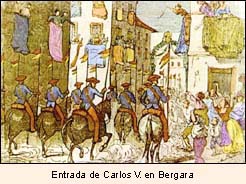 La
represión se acentuó contra las personas que más
influencia pudieran tener sobre la población en general:
por un lado contra los secretarios de los Ayuntamientos, y por
otro lado, y es interesante esto, contra los propios clérigos
de las poblaciones: en Zumarraga el propio vicario huyó
ante la llegada de los carlistas, y un beneficiado fue confinado
en otras poblaciones durante años. En Urretxu también
ocurrió algo parecido. Quizás tuviera que ver en
esta postura la no existencia en estas poblaciones de fenómenos
desamortizadores, aunque me inclino por ver una historia personal
en esas personas fuertemente liberal (es curioso este fenómeno). La
represión se acentuó contra las personas que más
influencia pudieran tener sobre la población en general:
por un lado contra los secretarios de los Ayuntamientos, y por
otro lado, y es interesante esto, contra los propios clérigos
de las poblaciones: en Zumarraga el propio vicario huyó
ante la llegada de los carlistas, y un beneficiado fue confinado
en otras poblaciones durante años. En Urretxu también
ocurrió algo parecido. Quizás tuviera que ver en
esta postura la no existencia en estas poblaciones de fenómenos
desamortizadores, aunque me inclino por ver una historia personal
en esas personas fuertemente liberal (es curioso este fenómeno).
Prueba de la gran represión
que hubo, fue la instalación por los carlistas, a partir
de 1836, de una Comisaría de Vigilancia Pública
en Zumarraga-Urretxu.
El final de la guerra para esta
provincia llegó con el convenio firmado el 31 de agosto
de 1839. Maroto, estando en Zumarraga y Urretxu en los días
previos, aseguró en un discurso que tanto esta tierra
como los militares carlistas estaban sufriendo un gran desastre
económico, pues esta tierra era prácticamente la
única que sostenía a los carlistas y así
lo había hecho durante los seis años anteriores,
siendo, por lo demás, una de las tierras más pobres
de la monarquía, estando fuertemente esquilmada. Maroto
veía que el final para los carlistas iba a venir más
temprano que tarde.
También supuso ese final
bélico la inserción, en un primerísimo momento,
de las provincias vascas en la legislación general de
la monarquía, desapareciendo una buena parte por efecto
de la Constitución liberal progresista de 1837, pero con
la Ley de 25 de octubre de 1839, se respetaron los Fueros, dejando
salva la unidad constitucional de la monarquía (difícil
dilema).
Hubo de ser una sublevación
incruenta protagonizada por la Diputación en octubre de
1841 la que hizo decretar a Espartero un fin, también
momentáneo del gigantesco aparato legal de la foralidad,
el cual se pudo recomponer en buena parte tras la caída
del Regente en 1844.
Los vascos no se mostraron a
partir de octubre de 1833 como carlistas, tal y como han señalado
muchos historiadores, sino como meros defensores de una foralidad
atacada por los liberales.  Cuando en 1836, y estando ya en
el gobierno, los carlistas pusieron en práctica una economía
de guerra, los guipuzcoanos y vascos abjuraron de todo el apoyo
popular que pudieron tener los carlistas en un primer momento. Cuando en 1836, y estando ya en
el gobierno, los carlistas pusieron en práctica una economía
de guerra, los guipuzcoanos y vascos abjuraron de todo el apoyo
popular que pudieron tener los carlistas en un primer momento.
En fin, se analizan en esta obra
todos los aspectos sobre los que pudo influir la guerra en la
población de esta zona durante esta etapa clave de la
historia: sociales, económicos (también las haciendas
municipales), los servicios: carreteras, correos, sanidad, educación,
prensa, fiestas; institucionales, los aspectos electorales, los
empleos públicos, la iglesia, las acciones bélicas,
la organización del ejército, etc., etc.
Antonio Prada,
Doctor en Historia
Ilustraciones: Enciclopedia Auñamendi |