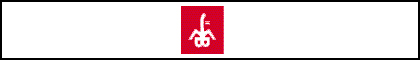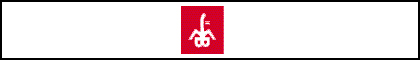|
Texto publicado en VASCONIA - Cuadernos de Historia-Geografía
de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, nº 27
(1998), pp. 245-251
Resumen
La euforia reinante tras la
muerte del Dictador condicionó la idealización
de la producción cultural de los republicanos durante
la Guerra Civil. Sin embargo, ocultó a la vez las contradicciones
y simplificaciones inherentes en algunas de estas obras. En este
contexto los actuales críticos de la cultura como Hobsbawm
y Williams nos pueden facilitar una visión de aquellos
años más matizada donde se enfrenta con el peligro
de la manipulación de la cultura por el estado, pero sin
olvidar la extensión de la práctica cultural a
un más amplio sector de la población.
Laburpena
Diktadorea hil ondoren nagusi
zen euforiak errepublikazaleek Gerra Zibilean sorturiko produkzio
kulturalaren idealizazioa baldintzatu egin zuen. Nola nahi den,
halako obra batzuek berekin zeramatzaten kontraesanak eta sinplifizikazioak
ezkutaturik geratu ziren. Testuinguru honetan, kulturaren egungo
kritikoek, hala nola Hobsbawm eta Williams, ñabardura
gehiagoko ikuspegia bidera dezakete urte haietaz. Izan ere, estatuak
burutu kulturaren manipulazioaren arriskuari aurre egiten zaio,
populazioaren sektore zabal bati hedaturiko ekimen kulturala
ahaztu gabe .
Résumé
L'euphorie qui reignait après
la mort du Dictateur conditionna l'idéalisation de la
production culturelle des républicains durant la Guerre
Civile. Pourtant, elle cacha en même temps les contradictions
et les simplifications inhérentes à quelques-unes
de ces oeuvres. Dans ce contexte, les critiques actuels de la
culture tels que Hobsbawm et Williams peuvent nous donner un
apect plus nuancé de ces années où il fait
face au danger de la manipulation de la culture par l'état,
mais sans oublier l'extension de la pratique culturelle à
un plus vaste secteur de la population.
Entre
la muerte del dictador en 1975 y el 50 aniversario de la II República
y la Guerra Civil muchas publicaciones iniciaron la tarea de
levantar el telón sobre un pasado prohibido sea la imagen
del régimen proyectada y severamente controlada por los
mismos franquistas o sea la silenciada República. Entre
los muchos títulos sobre ésta última se
puede notar, con cierta sorpresa, la parte importante dedicada
a temas culturales:
M. Aznar, Pensamiento literario y compromiso antifascista
de la inteligencia española republicana (1978), M.
Bilbatúa, Teatro de agitación política,
1933-39 (1976), J. Brihuega, La vanguardia y la República(1982),
F. Caudet, Las cenizas del Fénix. La cultura española
en los años treinta (1993), V. Fuentes, La marcha
al pueblo en las letras españolas, 1917-1936 (1980),
M. A. Gamonal Torres, Arte y política en la Guerra
Civil española. El caso republicano (1987), C. Grimau
El cartel republicano en la Guerra Civil (1979) R. Marrast,
El teatre durant la Guerra Civil espanyola (1978), S.
Salaun, La poesía en la Guerra de España
(1985), G. Santonja, La novela revolucionaria de quiosco,
1905-1939(1993), R.Gubern, La guerra de España en la
pantalla (1986).
Presentando el libro de Fuentes
con su título tan de la época, La marcha al
pueblo en las letras españolas, Tuñón
de Lara destacó uno de los aspectos más significativos
de estos trabajos: la recuperación de un pasado reciente
y la reintegración de una memoria escindida e incompleta.
Esto se aplica a sendas antologías de textos como las
de Aznar, Brihuega y Gamonal Torres y a las reediciones, por
ejemplo, la serie de obras rescatadas por Ediciones Turner, Cuadernos
para el diálogo y Laia: Arconada, La turbina,
Río Tajo, Carranque de Ríos, La vida
difícil,Rafael Alberti, Numancia, Noche
de guerra en el Museo del Prado, Juan Gil-Albert, Mi voz
comprometida entre otros muchos. Sin embargo, cabe subrayar
el hecho de que estas obras exaltando la época republicana
aparecieron bajo las condiciones tan específicas de la
transición a la democracia. La euforia colectiva de aquellos
años inevitablemente iba a dejar sus huellas en ellas
y todas, en un grado más o menos elevado, idealizaron
el movimiento cultural de los años treinta. Con el paso
del tiempo nos conviene examinar no solamente esta manera de
concebir la cultura y sus relaciones con las distintas capas
de la sociedad española sino también su manipulación
durante la Guerra Civil. Para lograr este fin, podría
resultar provechoso contrastar estas concepciones con el profundo
debate de la segunda cincuentena del siglo a través de
Europa y EE.UU sobre una serie de nociones relacionadas: cultura,
cultura popular, identidad cultural, etc. En cuanto a textos
sobre la República y la Guerra Civil producidos durante
los años ochenta nos vamos a concentrar en el libro arriba
mencionado de Victor Fuentes y la antología con el título
La cultura y el pueblo que hice publicar en la colección
Papel 451 de la Editorial Laia en 1981.
En los dos casos hay ambiguedades
en torno a expresiones como 'revolución cultural', 'la
cultura reunía todos los valores que se defendían',
'la creación de una identidad popular', donde no se especifica
las relaciones que pudieran existir entre, de un lado, el proletariado
y, del otro, artistas y escritores. La intención es, pues,
de cotejar estas definiciones de la cultura y examinar la naturaleza
de la identidad cutural.
Para algunos
se trata, esencialmente, de un enfrentamiento entre una cultura
'alta' y otra 'baja', obrera o proletaria (todos términos
con su propia problemática). Si el contundente rechazo
de "la plebeyez del arroyo"(1)
por parte de los redactores de Acción Española
es un producto de la España de los años treinta,
la defensa de los valores de la alta cultura esgrimida por Ortega
se sitúa dentro de una perspectiva europea más
amplia que incluye a Karl Jaspers y Leavis, el crítico
inglés.
Aunque muy de la otra acera,
la obra de difusión cultural de las Misiones Pedagógicas
igualmente proviene de la cultura admitida de estirpe liberal:
otro tanto se puede decir de muchos aspectos de la reforma educativa
de la era republicana. Las posibles contradicciones en estas
actividades siguen vigentes y sin clarificación.
Las definiciones contemporáneas
de la cultura revelan concepciones muy distintas. La diferencia
de apreciación de Raymond Williams y Richard Hoggart es
resultado de su acercamiento antropológico a la cuestión.
Para ellos, lejos de ser la reserva de adeptos, educados o militantes
políticos, la cultura abarca todo un modo de vivir y se
concentran en el comportamiento de la gente ordinaria. El elemento decisivo
es el grado de interacción entre los miembros de la comunidad:
la práctica cultural de cualquier grupo o etnía
se fundamenta en la construcción y aceptación generalizada
de significados tomados del marco de su vida diaria. Al resumir
este debate, Stuart Hall, del Centro de Estudios sobre la Cultura
Contemporánea de Birmingham, ha recogido todos estos elementos,
definiendo la cultura como "todo un proceso por el que se
construye socialmente y se transforma históricamente significados
y definiciones"(2) . Hall confirma,
pues, la importancia de considerar la cultura como un proceso,
no una entidad fija; un proceso de reconocimiento de significados
en constante evolución y que resultan de relaciones comunitarias.
Estamos lejos de los significados creados y repetidos machaconamente
por organismos gubernamentales y políticos durante la
guerra, verbigracia, la interpretación de la historia
española organizada alrededor de hitos como Numancia,
la guerra de los Comuneros, la resistencia a la invasión
napoleónica, etc.
La importancia
de la conciencia colectiva y la acción resultante destacan
el papel primordial de la alfabetización para garantizar
el acceso al diálogo entre los ciudadanos, la participación
en la vida cívica y la cohesión de la población.
Su influencia ha sido reconocida por Anderson en su estudio sobre
las comunidades imaginarias al notar la coincidencia entre el
despertar del sentimiento nacionalista y el desarrollo de las
campañas de alfabetización(3)
. Sin
embargo, este cuadro resulta demasiado sencillo y presenta la
alfabetización y la cultura popular sin problemática.
Harrison, en su estudio sobre la cultura oral, ha sugerido la
posibilidad de que la demasiada insistencia en la cultura escrita
haya podido desvalorizar la cultura oral, igualmente rica como
medio de expresión de la creatividad popular (4)
.
Siempre bajo el epígrafe
de los factores que pueden clarificar nuestra comprensión
de las actividades culturales durante la República y la
Guerra Civil, tenemos que incluir las implicaciones de la filosofía
linguística desarrolladas por los seguidores de Saussure.
La relación establecida por éste entre lengua y
cultura ha sido muy provechosa, indicando cómo la lengua
organiza y construye la realidad así como las convenciones
linguísticas condicionan nuestra manera de ver el mundo.
La importancia de estas ideas fue destacada en el momento en
que Louis Althusser empezó a restar importancia del determinismo
económico (tan de moda en los años treinta) para
subrayar el papel de los aparatos ideológicos estatales,
tales como la ley, la educación, la familia, etc. De ahí
en adelante se ha insistido en el poder determinante de los sistemas
linguísticos que son capaces de formar e interpretar la
realidad social. En este sentido la obra de Barthes, por ejemplo
Mythologies, ha sido particularmente rica al identificar
la manera en que connotaciones sociales se apegan a signos linguísticos.
En cuanto al período de
la historia española que aquí nos interesa, podemos
reconocer en seguida la fuerza de estos signos y los valores
culturales que conllevan como condicionantes que frenan los proyectos
de transformación. Si para muchos, especialmente los activistas
de izquierdas, el ambiente les parecía prerrevolucionario,
tenemos que notar los ecos persistentes de la producción
cultural comercializada. Como microcósmico botón
de muestra citaremos la verídica subcultura sostenida
por José María Carretero Novillo, o sea "El
Caballero Audaz", cuyas noveluchas incluían La
virgen desnuda, Desamor, De pecado en pecado,
El pozo de las pasiones, El divino pecado, Hombre
de amor, A besos y a muerte, Una pasión
en París, etc. Una indicación del éxito
comercial obtenido nos es proporcionada por el hecho de que por
lo menos dos de esta obras fueron adaptadas para el cine. Su
cínica explotación del tema popular queda evidente
en el folleto anticomunista que hizo publicar al llegar la República,
cuyo título era Al servicio del pueblo.
La dificultad
de cambiar o transformar estos valores ha sido destacada por
Manuel Aznar en su examen de las tentativas de establecer en
España una literatura proletaria. Empezando con el número
especial de la Gaceta Literaria titulado "Los obreros
y la literatura"(5) , pasamos
por la formación de la Asociación de Escritores
y Artistas Revolucionarios, la Unión de Escritores y Artistas
Revolucionarios, la Asociación de Escritores Proletarios
Revolucionarios. Para Joaquín Arderíus esta última
asociación iba a organizar la crítica de libros
por la masa proletaria, mientras que varias otras revistas hacían
llamadas por colaboraciones obreras(6)
. Pero,
a pesar de estos ardores revolucionarios, las fuertes limitaciones
impuestas por la praxis cultural existente se revelaban punto
menos que inmóviles. En palabras de Aznar: -Ni estaba
constituido un circuito de lectura obrera ni el mundo editorial
encontraba un mercado literario entre un proletariado y campesinado
alejado de la cultura y el libro(7).
Igualmente
reveladora fue la perennidad de la arcaica tradición de
las veladas teatrales. Marrast y Bilbatúa han destacado
la riqueza del teatro comprometido, de agitación y propaganda
durante la Guerra Civil cuando individuos como Rafael Alberti,
María Teresa León y César Falcón
lanzaron sus guerrilleros como portaestandartes de la revolución.
Pero de nuevo constatamos la persistencia de las formas tradicionales,
bien enraizadas en la mente del público. José Carlos
Mainer, en su estudio magistral de la lectura obrera, publicado
hace casi veinte años pero siempre de actualidad, destacó
la dependencia que la literatura obrera tiene con respecto a
formas literarias específicamente burguesas (8)
. Cuántas
veces topamos en la prensa militar durante la guerra con notas
como la siguiente sobre una presentación ante los milicianos
de una escena con contenido revolucionario, El soldado,
ante un telón con pinturas de la Giralda y el acueducto
de Segovia y todo acompañado de cuplés, farrucas
y extractos de zarzuelas (9) .
El fenómeno
no se limita a las circunstancias tan especiales de la Guerra
Civil: la historia del teatro obrero en España a finales
del siglo XIX y principios del XX confirma la manera en que autores,
actores y público se dejaban llevar inconscientemente
por el formato de la tradicional velada teatral o literaria con
sus orígenes en los círculos artísticos
de la burguesía o en los patronatos religiosos. Así
vemos cómo, a pesar de los esfuerzos de varias agrupaciones
socialistas en Bilbao, Madrid o Santullán en poner en
escena obras de contenido social, recayeron a menudo en puro
teatro de consumo para distraer a su público (10)
. Este tipo de velada solía incluir juguetes cómicos,
sainetes de costumbres andaluces, lecturas de poesía,
discursos y hasta tómbola con reparto de juguetes.
La otra temática que hemos
propuesto examinar concierne la así llamada identidad
cultural. En la antología La cultura y el pueblo
hay numerosas alusiones que asumen el reconocimiento de un término
unidimensional que se aplica y maneja con toda sencillez.
Así en la página
97 se habla de "la creación de una identidad cultural
popular" y en la página 42 se refiere a "la
voluntad [de Arderíus y Sender] de establecer una nueva
identidad cultural para España". Las múltiples
posibles implicaciones de estas referencias dan lugar a una total
ambiguedad en la que cada uno puede crear su propia interpretación.
Por aquel entonces dominaba una lectura político-social.
La creación de una identidad cultural popular se refería
a menudo únicamente a la extensión de la presencia
del proletariado en la temática artístico-literaria
o al rechazo de los valores de la cultura burguesa dominante.
La confrontación
con los fascistas no hizo sino subrayar para los republicanos
la confianza en la superioridad de los valores que defendían
y fue como consecuencia de este enfrentamiento que la cultura
(en su sentido tradicional de un cuerpo fijo de obras artístico-literarias)
se convirtió en polo de atracción de la propaganda
gubernamental para convencer la opinión internacional
de la justicia y moralidad de su causa. Pensamos en algunas de
sus iniciativas más espectaculares tales como el Pabellón
Español en la Exposición de París en 1937
y el II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas del
mismo año (11) . Todo lo
cual reforzaba la concepción de la cultura como una aglomeración
de creaciones para las que se cultivaba el respeto popular y
que se utilizaban para identificarlas en sentido indefinido con
la aguerrida República. Se nota en seguida la distancia
entre estas formas y "la vida diaria de la gente ordinaria"
expuesta por Raymond Williams (12)
. En sus esfuerzos para proyectar una imagen de la cultura popular
que les resultase favorable al exterior y cohesionadora al interior
los activistas de las campañas de agitación y propaganda
tenían que confrontar una serie de contradicciones . En
realidad se reproducía un escenario común a otros
movimientos revolucionarios. Llegados al poder o luchando para
alcanzarlo, el nuevo régimen se encontraba rodeado de
los vestigios, monumentos y recuerdos de sus antecesores, en
suma, todo el cuadro de la vida diaria formado lento y sólidamente
durante siglos. En Francia en 1789 y en Rusia en 1917 la respuesta
fue la misma: barrer en lo posible estos restos y sustituirlos
rápidamente por elementos creados en el seno de la nueva
sociedad. Así, en Francia la Sociedad Popular y Republicana
de las Artes exigió la colocación de representaciones
de hazañas heroicas en todos los departamentos. En 1794
el Comité de Salud Pública emprendió una
vasta campaña de renovación del contorno urbano,
con edificios, parques, figuras y estatuas para comunicar el
evangelio republicano a las masas (13)
. En Rusia Lenin propuso una campaña de propaganda por
medio del arte monumental que formaría el decorado de
las fiestas populares del nuevo calendario (14).
En España el modelo soviético
ejerció una atracción poderosa, aun antes de la
guerra. Con el estallido de las hostilidades apareció
un sinfín de grupos de agitadores formados en los años
precedentes y conscientes de la posibilidad de echar mano a medios
culturales en sus campañas. Como consecuencia presenciamos
la creación de numerosos coros revolucionarios y grupos
dramáticos, de los que las Guerrillas del Teatro y el
Retablo Rojo de Altavoz del Frente eran los más conocidos. De manera parecida
se pedía la colaboración de artistas gráficos
en la producción de "grandes monumentos colosales
que impregnen a las multitudes madrileñas del coraje que
abatirá al fascismo... Los inactivos y expectantes transeúntes
se verán perseguidos por la continua visión de
su enormidad, a través de los carteles murales. Altavoz
del Frente pretende con este sistema fustigar duramente las conciencias
poco firmes"(15) . Cita reveladora
que expone claramente la utilización de estas actividades
para condicionar al público. Como medios al servicio de
la revolución pueden resultar muy eficaces en el calor
del momento insurreccionario pero inevitablemente se desvanecen
pasada esta circunstancia. Se trata de una técnica para
la motivación de los ciudadanos, no la práctica
cultural popular y espontánea cuya evolución es
necesariamente más lenta e imprevisible.
El propósito
de realizar cambios profundos en la sociedad ("una nueva
identidad cultural") explica el recurso al sistema educativo
para lograr estos fines. En Italia, al final de la unificación,
d'Azeglio señaló la necesidad de reforzar una identidad
: "Hemos creado Italia: ahora tenemos que crear a los italianos"
(16) . En España, Rodolfo
Llopis, el recién nombrado Director General de Primera
Enseñanza afirmó que "la revolución
que aspira a perdurar acaba refugiándose en la pedagogía"(17) . En un principio se trataba sobre todo
de acabar con la hegemonía educativa ejercida por la Iglesia
Católica pero había que sustituir otros valores
y el Estado organizó "cursillos en todas las capitales
basados en unas lecciones en que abundaban los temas políticos
y económicos congruentes con el régimen político"(18) . Poco a poco se iba estableciendo
(sobre todo entre los socialistas) el ideal jacobino de la hegemonía
estatal. La simplificación de la identidad cultural en
la historia de la Guerra Civil Española corriente independiente
en la enseñanza española representada por la Institución
Libre de Enseñanza expresó públicamente
sus dudas sobre esta evolución hacia una nueva ortodoxia.
El
mismo ideario se hizo evidente en muchas de las iniciativas del
Ministerio de Instrucción Pública durante la Guerra
Civil. No sólo era cuestión de poner todas las
actividades educativas al servicio de la consecución de
la victoria (19) , sino de orientar
toda la campaña de agitación y propaganda cultural
hacia la concienciación de la población: "Elevar
la cultura del soldado significa fortalecer su conciencia política"
(20) . En el decreto ministerial
del 30 de enero de 1937 creando las Milicias Culturales el programa
de alfabetización fue presentado como parte de la lucha
por la cultura del pueblo y la cartilla escolar antifascista
indicó claramente el marcado cargo propagandístico.
De
manera tajante Viñao ha señalado "la conexión
del proceso de alfabetización con la concienciación
o proselitismo ideológico tras un proceso revolucionario"
(21) . La cultura, lejos de ser
la expresión de la creatividad popular, se convierte en
instrumento o medio para su manipulación.
Esta desviación
de la práctica cultural hacia el control social ha sido
una constante en el mundo occidental durante más de 200
años. Autoridades como Schlesinger y Gellner han señalado
cómo la formación de la nación-estado se
basó en la centralización de la revolución
industrial que favoreció la evolución de una lengua
estandardizada para la educación y formación de
grupos culturales homogéneos (22)
. Se
produjo como resultado una amplia congruencia entre estado y
cultura oficial. Esta línea interpretativa ha sido plenamente
desarrollada por Eric Hobsbawm en su estudio sobre la Invención
de la Tradición (23)
donde identifica las invenciones que se han utilizado para simbolizar
la cohesión social, la legitimación de la autoridad
o la socialización de los ciudadanos, es decir, la inculcación
de sistemas de valores. Con el advenimiento del liberalismo se
habían aflojado muchos lazos tradicionales y la nueva
burguesía dominante se dio cuenta de la importancia de
estos sistemas en el mantenimiento de su control.
Con este
trasfondo de la historia europea y la irrupción de los
poderes totalitarios el empleo de los medios culturales para
cohesionar la sociedad española no debe sorprendernos.
Lo que ha oscurecido este proceso ha sido el éxito de
la campaña para proyectar una imagen favorable de la producción
cultural en la zona republicana, identificándola con el
gobierno y la población, sin especificar la naturaleza
de esta relación. La sencillez y unidimensionalidad de
este proceso se contrasta con la complejidad pormenorizada por
especialistas como Schlesinger, Gellner, Smith y King (24) , quienes, al hablar de una identidad
cultural colectiva, subrayan la riqueza sobrecargada y entrecortada
de la experiencia humana, compuesta de retazos traslapados, una
identidad cuyo reconocimiento tiene que ser constantemente renovado.
NOTAS
- Acción
Española, 16 de
diciembre de 1933. (VOLVER)
- "The
Question of Cultural Identity", en S. Hall, D. Held y T.McGraw,
Modernity and its futures, Cambridge, Polity, 1992.(VOLVER)
- London,
Verso, 1983, Capítulo 5, "Old Languages, New Models".(VOLVER)
- La cultura
analfabeta, Barcelona,
1972.(VOLVER)
- 15 de septiembre
de 1928.(VOLVER)
- "Una
interviú con Joaquín Arderíus, el primer
escritor español comunista", Nosotros, 1 de
agosto de 1931. (VOLVER)
- Op. cit.,
p.61.(VOLVER)
- "Notas
sobre la lectura obrera en España (1890-1930)", en
A. Balcells, Ed, Teoría y práctica del movimiento
obrero en España (1900- 1936), Valencia, F. Torres,
1977.(VOLVER)
- Al Ataque, 28 de junio de 1937. (VOLVER)
- Sobre el
caso de Santullán ver F. de Luis Martín, Cincuenta
años de cultura obrera en España, 1890-1940,
Madrid, Pablo Iglesias, 1994, pp.299-313.(VOLVER)
- Ver F.
Martín Martín, El Pabellón Español
en la Exposición Universal de París en 1937,
Universidad de Sevilla, 1982 y M. Aznar y L. M. Schneider, II
Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la cultura
(1937), 3 tomos, Ed. Generalitat Valenciana, 1987. (VOLVER)
- Ver S.
Hall, Op. cit. (VOLVER)
- Ver J.
Leith, The idea of Art as Propaganda in France, 1750-1799,
University of Toronto Press, 1965, Capítulo 5, "Revolutionary
Plans to Mobilise the Fine Arts".(VOLVER)
- Sobre esta
campaña ver Anatoli Strigalev, "L'art de propagande
révolutionnaire. L'agitprop" en Paris- Moscú,
1900-1930, editado por el Ministerio de la Cultura de la
URSS y el Centro Georges Pompidou, Paris, 1979, p.318. (VOLVER)
- Altavoz
del Frente, No.2, 24
de octubre de 1936.(VOLVER)
- Apud E.
Hobsbawm, The Invention of Tradition, Cambridge, University
Press, 1983, Capítulo 7, "Mass Producing Traditions".(VOLVER)
- La revolución
en la escuela, Madrid,
Aguilar, 1933, p.9 (VOLVER)
- C. Alba
Tercedor, "La educación en la II República:
un intento de socialización política" en VV.AA,
Estudios sobre la II República española,
Madrid, Tecnos, 1975, p.67. (VOLVER)
- J. M. Fernández
Soria, Educación y cultura en la Guerra Civil (España,
1936-9), Valencia, Nau Llibres, 1984, pp.36-7. (VOLVER)
- Cultura
Popular, No.2, junio
de 1937. (VOLVER)
- "Historia
y educación en y desde Murcia. Un análisis contextual"
en VV.AA, Historia y educación en Murcia, Universidad
de Murcia, 1983, p.45. (VOLVER)
- P. Schlesinger,
Media, State and Nation. Political Violence and Collective
Identities, London, Sage, 1991, capítulo 8, "On
National Identity II, Collective Identity and Social Theory".
(VOLVER)
- Op. cit.(VOLVER)
- Schlesinger,
Op. cit., E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford,
1983, A.D. Smith, National Identity, London, Penguin,
1991, A.D. King, Culture, Globalisation and the World System,
Basingstoke, MacMillan, 1991. (VOLVER)
Christopher
H. Cobb. |