Con bastante frecuencia, el hombre hace trascendentales
hechos de su vida y entorno que son ordinarios y que pueden explicarse de
manera simple. Así, por ejemplo, cuando preguntamos a un campesino
sobre las razones que le llevan a blanquear periódicamente la fachada
del caserío, es posible que nos diga que se trata de una costumbre
que afecta a todos los caseríos del valle, que siempre ha sido así
y que tiene su lógica si consideramos que el blanco representa la
luz y la limpieza. En el fondo, esta persona está interpretando su
hábito en vertiente cultural y puede desconocer, por completo, que
esta costumbre tiene su origen muchos años atrás en una prescripción
de obligado cumplimiento impuesta por las autoridades como medida higiénica
contra la transmisión de enfermedades infecto contagiosas.
Muy recientemente, Josetxo Zufiarre, miembro de los Grupos Etniker, ha
publicado la Monografía Etnográfica de Beasain en la que,
entre otros aspectos, se menciona uno de los remedios para curar las verrugas:
frotar la verruga con una moneda cuando viene un pedigüeño a
la puerta, y entregársela como limosna. Lo sorprendente de esta costumbre,
que con múltiples variantes ha llegado hasta nuestros días,
tal y como nos recuerda Antton Erkoreka, es que se conoce desde el siglo
IV la prohibición de las autoridades de las Galias de frotar las
verrugas con una piedra, envolverla en un trapo o similar y tirarla a la
vía pública con la esperanza de que quien la recoja se quedara
también con la verruga. 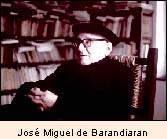 Por ello, añade José
Miguel de Barandiaran, que si en el camino que conduce a una ermita o santuario
se encuentran objetos como rosarios, ropa, etc., no hay que tomarlos, porque
tales elementos suelen ser intencionadamente abandonados por los enfermos
y por ellos pasa la enfermedad a quien los recoge. Por ello, añade José
Miguel de Barandiaran, que si en el camino que conduce a una ermita o santuario
se encuentran objetos como rosarios, ropa, etc., no hay que tomarlos, porque
tales elementos suelen ser intencionadamente abandonados por los enfermos
y por ellos pasa la enfermedad a quien los recoge.
En todo lo anterior subyace el conocimiento empírico de que muchas
enfermedades son transmitidas de unos a otros por contacto o proximidad
tal y como ha demostrado la medicina científica.
Entonces, ¿estamos seguros de que los enfermos eran puestos junto
a los caminos para consultar a los que pasaban si habían padecido
su mismo mal, y para que les aconsejaran sobre los medios de sanarlo, tal
y como nos lo indica Estrabón?. O ¿no será que con
esta medida se pretende mostrar el rechazo hacia ellos por parte de la comunidad,
que los abandonaba a su propia suerte como medio de evitar contagios y controlar
la enfermedad?
Es decir, la razón para dejar en los caminos a los enfermos ¿es
para aprender de otros, para transmitir a otros y alejar la enfermedad o
para rechazarlos con el fin de evitar el contagio simplemente?
A la hora de interpretar nuestras observaciones, con bastante frecuencia
mezclamos los contenido obtenidos de las fuentes etnográficas, las
históricas y las arqueológicas. Estas últimas se hacen
incuestionables por si mismas, pero no pueden ser debidamente interpretadas
sin la colaboración de las primeras.
Así las cosas, cuando nos enfrentamos a la recuperación
arqueológica de los restos humanos y a la interpretación posterior
del ritual funerario, resulta difícil abstraerse de la formación
previa y del grado de conocimiento de las disciplinas aludidas de cada uno
de los especialistas que participan en este tipo de investigaciones. Aquí
vale la frase de Alphonse Bertillon (1853 -1914) que dice así: "los
ojos no ven nada más que lo que miran y no miran nada más
que lo que ya conocen. Añadamos como
corolario que si no encuentran lo que buscan, dicen que no hay nada".
Pongamos un ejemplo. Hace seis años, al comenzar la investigación
del enterramiento colectivo de San Juan ante Portam Latinam en Laguardia,
y del que el Museo de Arqueología de Alava presenta en estas fechas
una exposición monográfica, se descubrió una punta
de flecha profundamente clavada en uno de los huesos humanos. Se trataba
de la primera evidencia de una lesión violenta e intencionada infringida
a un ser humano en la
historia evolutiva de las poblaciones que ocupan lo que hoy día llamamos
País Vasco. No obstante, tal y como plantearon otros investigadores,
cabría también otra interpretación: que fuera una lesión
accidental, un accidente de caza, nunca una lesión intencionada.
Lo cierto es que a medida que progresaba la investigación en el
mismo yacimiento, se descubrieron nuevos casos, más de diez equivalentes,
y ya nadie ponía en duda la intencionalidad de estas heridas provocadas
hace unos 5.000 años. Era más razonable, entonces, sostener
la intencionalidad de las lesiones, que los supuestos accidentes. Investigaciones
posteriores en otro enterramiento cercano, el Hipogeo de Longar en Viana
(Navarra), descubría otros cuatro casos para la misma época.
Pero entonces, ¿las puntas de flecha no eran parte del ajuar funerario?Hasta
nuestros días esa había sido la única explicación
razonable para justificar su presencia en los enterramientos de época
prehistórica. Así, se ha dicho, que el hombre depositaba esos
ajuares para el más allá, para que tras la muerte pudiera
seguir ejerciendo la caza.
Cierto es que esta apreciación resulta innegable si empleamos
la etnología comparada y los datos históricos, pero tampoco
nos sirve para justificar la totalidad de los enterramientos en los que
aparecen las puntas de flecha.
No falta, por otra parte, la casualidad que puede interferir en la
correcta interpretación. Así, en ocasiones, hay artefactos
en el propio enterramiento y que pueden ser objeto de disparatadas interpretaciones.
Por ejemplo, en más de una vitrina de algunos museos se pueden contemplar
restos humanos con una serie de marcas o incisiones longitudinales y más
o menos paralelas que se interpretan como manipulaciones rituales efectuadas
sobre los restos esqueléticos como parte del ritual funerario, cuando
en
realidad se trata de marcas efectuadas por los roedores.
Pongamos otro ejemplo. La cultura popular llama Santa Inés a un
cuerpo momificado que se conserva en la iglesia parroquial de Arrasate.
La fuerza del personaje se sitúa en la influencia que ejerce en muchas
gentes del lugar que incluso le rezan para evitar los trastornos del sueño,
como el insomnio y el sonambulismo, al hacer rimar amets (sueño en
euskera) con Inés en unas letanías específicas. Pero
los datos históricos nos demuestran que el cuerpo momificado pertenece
a Inés Ruiz de Otalora, fallecida en
Valladolid en 1607. Entonces ¿la tradición de rezar a Santa
Inés para prevenir los trastornos del sueño sería anterior
al siglo XVII?. En este caso, la intervención arqueológica
y el estudio antropológico nos permite aclarar una situación
confusa entre lo etnográfico y lo histórico. Interpretación
que sólo se obtiene de la suma de los estudios, siempre parciales
y limitados, de cada una de estas disciplinas.
Etnografía, Historia y Arqueología, disciplinas que con
frecuencia
mezclamos al objeto de justificar con comodidad nuestras interpretaciones.
Terreno complejo en el que tal y como nos advierte Caro Baroja, "Las
relaciones causales entre creencias y rito deben de ser, pues, objeto de
investigaciones concretas, y tampoco sirven para llevarlas a efecto ciertos
esquemas generales de este orden, como el de los que sostienen que el rito
depende siempre de la creencia o el de los que afirman lo contrario, es
decir, que los ritos son más viejos y se ajustan siempre a las creencias
nuevas. Ambas posibilidades se dan".
Dr. Francisco Etxeberria, Facultad
de Medicina - Medicina Legal
Universidad del País Vasco. |