Resumen de lo recogido a fuerza de dar la
lata, en conversaciones con los siguientes hombres y mujeres de Sangüesa
y otros pueblos como Gallipienzo, Cáseda, Aibar, Leache y Liédena-
Serafín Ojer, Ricarda Zabalza, Lola Landaretx, Cristina, Longinos,
Heraclio, Pantxo Aribe,, R.Aiape, B. García, Javier I. Uriz, Sinforoso
Vicente, Juan Artazcoz y otros muchos que han ido quedando en el más
absoluto olvido.
En Sangüesa, como en otros muchos lugares de nuestra cercana geografía,
los carnavales desaparecieron por decreto, aunque la verdad les hacía
falta poco trozo de decreto para caer del todo, dada la precaria vida que
llevaban los años anteriores a la guerra del año 1936. Los
cambios sociales, políticos y religiosos que estaban transformando
la sociedad rural de aquellos años ya eran causas suficientes para
su lenta pero segura desaparición. Los ayuntamientos también
hacían lo que podían para minar las ya de por sí debilitadas
fuerzas de nuestros carnavales. En el año 1927, las ordenanzas municipales
de Sangüesa, en sus artículos 16-18- 20-21-22-29, prohibían
expresamente actividades propias del carnaval, como las latas, o determinados
disfraces como los de militares o clérigos.
Por otra parte, desde los años de la postguerra, las celebraciones
de los quintos tomaron en mucha medida el relevo al carnaval, en cuanto
a disfraces y cuestaciones se trataba.
Centrándonos ya en lo que es exclusivamente el carnaval, podemos
decir, que en Sangüesa las celebraciones carnavaleras, comenzaban el
día de S. Babil, 24 de enero, día en el que los mocetes, al
acabar la función religiosa de la tarde en la ermita del Obispo santo,
descendían hacia Sangüesa, encorriendo a todo aquel que había
acudido a la celebración, armados con una vara o un palo y ocultando
su rostro con una burda y humilde máscara papel, trapo, o cartón
a la que le daban el nombre de Mascareta.
A partir del día de Mascaretas, los mozos solían juntarse
para decidir conjuntamente y con ayuda del calendario religioso las diferentes
celebraciones del Carnaval.
Como la mayor parte de los lugares en donde se celebraban estas fiestas,
los días verdaderamente importantes eran los diez o doce justamente
anteriores al día de ceniza, y en Sangüesa concretamente, el
domingo, el lunes y el martes. Según serafín Ojer, hombre
de campo y con unas ganas envidiables de disfrutar de todas las fiestas
y en especial de los carnavales, solamente a partir del sábado, se
hacía baile a la noche y hasta el sábado los actos de carnaval
era esporádicos y sin coordinación, no así los de los
días restantes.
Costumbres y comparsas del carnaval de Sangüesa: las latas.
No habría un carnaval propiamente dicho sin una cuestación.
Esta cuestación suele ser lógicamente, de respuesta más
o menos voluntaria, aunque a veces se fuerce esa voluntad de respuesta afirmativa.
En nuestra pequeña ciudad, los mozos encargados de la cuestación
iban con los músicos apalabrados, recorriendo las calles bailando
y haciendo las tonterías habituales en estos casos hasta conseguir
que las amas de casa o las mozas de su edad les dieran comida y bebida con
lo que pasar los días festivos, repitiendo la cuestación tantas
veces o días como fuera necesario. También en Sangüesa
como en otros lugares, tenían la misma música para la misma
labor y en este caso se trataba de un hermoso vals al que daban el nombre
de Tomasico o Vals Antiguo, según me lo contaron personas como Sebastián
Vital o D. Estanislao Goñi. La cuestación se solía
hacer antes del atardecer si era día laborable, y por la mañana
si el día era festivo y los mozos podían o no ir disfrazados.
Cuando en alguna casa no se les daba nada, o se les daba poco, según
su consideración, quedaba guardada en la memoria y pasaba al apartado
de "robos" nocturnos, con lo cual ellos consideraban pagada la
deuda de la cuestación no entregada anteriormente. Normalmente, estos
"robos" solían reducirse a comida que las etxekoandres
tenían reposando en las ventanas esperando su posterior consumo.
Los mozos accedían a las casas haciendo torres de tres personas de
base, dos en el primer piso y arriba el ejecutor que no era raro que fuera
habitante de loa casa robada.
Pasando al apartado de comparsas, hay que decir que según Serafín
y Cristina Cemborrain, había comparsas o cuadrillas de mozos que
año tras año repetían las mismas "carnavaladas".
Así, nos encontraríamos con "la Culebra", que consistía
en una retahíla de mozorros con similar disfraz, que agarrados por
las cuerdas (vencejos) y, portando en la mano una media de mujer cuyo pie
(el de la media), habían llenado previamente de tierra y dejado endurecer
a fuerza de arrastrarlo por el suelo, hacían la entrada en el baile
chillando y golpeando con las medias a todo aquel que no se apartara a tiempo.
El disfraz que llevaba los componentes de "la Culebra" solía
ser el más habitual de los carnavales sangüesinos y consistía
en lo siguiente:
Abarcas, calcetines con peales o escarpines de tela, pantalón de
labor, normalmente llamados azul de Vergara y cubriendo todo el resto del
cuerpo una sábana de tela de saco de las utilizadas en los trabajos
de cosecha como recipiente para llevar la paja desde la era hasta el pajar;
como remate final, sobre la cabeza y por encima del saco, un sombrero de
los utilizados en el campo, bien de tela, o bien de paja, cuanto más
viejo y estropeado, mejor. Ciñendo su cintura una cuerda basta de
esparto llamada Vencejo, a la que se agarraban unos a otros para hacer incursiones
en el baile.
Otra de las representaciones repetidas dentro del desorden de la fiesta
de carnaval era lo que llamaban pomposamente "La Boda", comparsa
que se componía de todos los aditamentos normales de una celebración
seria, simplemente que en estas ocasiones todos los personajes eran absolutamente
grotescos y de rebuscado "mal gusto", para llamar más la
atención de las mentes "bienpensantes". Según una
mujer a la que llamaban "la Rufa" y cuyo nombre era Pilar, aunque
a las mujeres no les estaba permitido participar activamente en el carnaval,
ella tomó la costumbre de hacer esta particular ceremonia, de novio,
eligiendo como "novia" a un hombre muy pequeño de estatura,
lo cual era muy fácil, pues ella tenía un tamaño muy
grande.
Esta farsa duraba lo que sus componentes estuvieran dispuestos a aguantar,
pasando sus estrafalarios atuendos por las calles más concurridas,
representando una y otra vez la parodia de la boda. Esta representación,
no estaba exenta de riesgo, pues a pesar de las prohibiciones expresadas
en las ordenanzas municipales, siempre había dentro de los personajes
de la comparsa la lógicamente necesaria presencia de un clérigo,
y como asistente importante a la ceremonia, un militar de muy alta graduación,
con lo que está asegurada la bronca con la autoridad, que trataba
indefectiblemente de disolver la boda, a lo que se oponían, también
lógicamente, desde los novios, hasta el último invitado.
Siguiendo con las comparsas de nuestro carnaval, tenemos una a la que he
llamado "la Labranza" pues como me la contaban, se limitaban a
decir lo que hacían, sin ponerle nombre.
Consistía esta farsa en una fiel representación de las labores
del campo en su más dura expresión, la de labrar la tierra,
trabajo que por supuesto, estaban más que acostumbrados. No faltaba
en la farsa ninguno de los elementos necesarios para labrar la tierra(la
calle, en este caso), sólo que los caballos o mulos, eran cambiados
por mozos aparejados con los arreos pertenecientes a los animales antes
mencionados. Según mi mejor contador de cuentos e historias de carnaval,
Serafín; había veces que se permitían el lujo de montar
también un carro tirado por bueyes que solía acabar lleno
de niños animados por el jolgorio.
Ocasionalmente, se producían hazañas curiosas como la del
hijos de unos tenderos de la calle Mayor que por dos años consecutivos
se disfrazó de mendigo y fue a pedir a las casas algo de dinero y
comida, y su madre, siguiendo su costumbre le sacó a la escalera
un plato de sopa y un pantalón viejo de su hijo, añadiendo
que le quedará bien pues era más o menos de su estatura.
Las latas.
Cuando alrededor de 1970, un grupo de gente preocupada por las tradiciones
populares, comenzamos a entrevistar a gente mayor, nos encontramos una especie
de muro de silencio cuando preguntábamos por las latas; concretamente,
mi tía, Ricarda Zabalza, me amenazó de no contarme nada más
si se nos ocurrió tratar de revivir esa costumbre. ¿Qué
eran las latas? Pues las latas eran una especie de ronda nocturna que sólo
se hacía en carnaval y que por lo general, aunque no siempre era
así, estaba preparada para airear, escondidos en el anonimato de
las máscaras y la oscuridad de la noche, lo que hoy podría
definirse como cotilleos, y que podían ir desde leves y sin importancia,
hasta muy graves, llegando en ocasiones a provocar la marcha de Sangüesa
de la familia "afectada" por la lata. ¿Qué podía
ser motivo de una lata? Pues, todo, desde un embarazo "prematuro"
hasta una deuda de juego no pagada, pasando por unos amores escondidos o
no correspondidos. ¿Modo de hacer una lata? Se pensaba en el tema,
se hacían dos versos, procurando meter alguno con acento de chiste
y una vez llegada la noche, se plantaba la cuadrilla delante de la casa
en cuestión, pero a prudente distancia por si las moscas, y con la
voz en falsete se soltaban todos la sarta de versos adornándolos
entre copia y copia con acompañamiento de todo tipo de instrumentos
de percusión, como esquilas, cencerros, botes de lata con piedra
en su interior, ect. En honor a la verdad, habría que decir que también
se producían latas buenas o agradables, como para tratar de conseguir
el favor de una chica, y chistosas, contando al vecindario que salía
a las ventanas, chascarrillos graciosos de la vida diaria del lugar o del
barrio.
Las latas estaban, cómo no, prohibidas por los munícipes,
por lo cual, su ejecución todavía era más apetecible
para sus ejecutantes. Como el Alcalde de la ciudad no se fiaba del cumplimiento
de las ordenanzas, solía pedir a los alguaciles que le acompañaran
en las rondas de vigilancia y muchas veces se dio el caso de que los alguaciles,
mozos al fin y compañeros de los rondadores "ilegales",
avisaran a estos de la dirección de la ronda, con la finalidad de
que, o bien suspendieran la lata, o la cambiaran de destinatario.
Poco más pudo añadir a estas notas sobre el carnaval sangüesino.
Decir que no sólo había eso, y que también había
otros disfraces más sofisticados que los socios de los casinos, lucían
en sus bailes privados. Decir que desde el entorno del Grupo Rocamador de
Danzas se ha tratado de revivir el carnaval "popular"y que no
ha habido éxito. Decir que el carnaval que hoy se celebra en nuestra
pequeña ciudad se parece a cualquiera de los que se ven en la televisión,
lo que no se sabe si será bueno o malo para la propia fiesta, pero
decir también que, por lo menos, se hace, que ya es algo.
Pequeños apuntes sobre el carnaval de Gallipienzo.
En este hermoso y empinado pueblo, llegado el carnaval, los mozos con los
músicos hacían la correspondiente cuestación, casa
por casa, ataviados con pieles de oveja y cabra y llevando en sus cinturas,
una cuerda llena de esquilas con las que llamaban la atención del
vecindario, con el fin de quitar las ganas de compartir lo recogido a aquellos
que no habían hecho la ronda con ellos, los avispados mozos llevan
colgado de un palo y atada por una cuerda de la cola, una rata muerta en
cuyo lomo pasaban, o por lo menos hacía que pasaban, los diferentes
alimentos con los que las amas de casa los obsequiaban. 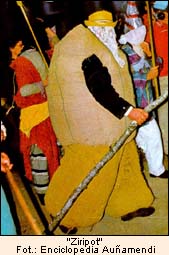 De Gallipienzo
y de Ayesa tengo recogido de boca de Longinos, residente en el primero,
la presencia en los días de carnaval, de una figura a la que daban
el nombre de "el Hombrón" y que en su descripción
recuerda como en un calco a "Ziripot" el mítico gigante
del Carnaval de Lanz y que según mis amigos Longinos y Heraclio,
todos los años se paseaba por las calles de esos pueblos vecinos.
Lo que no recordaban era, si había un personaje para los dos pueblos,
o uno para cada uno de ellos. De Gallipienzo
y de Ayesa tengo recogido de boca de Longinos, residente en el primero,
la presencia en los días de carnaval, de una figura a la que daban
el nombre de "el Hombrón" y que en su descripción
recuerda como en un calco a "Ziripot" el mítico gigante
del Carnaval de Lanz y que según mis amigos Longinos y Heraclio,
todos los años se paseaba por las calles de esos pueblos vecinos.
Lo que no recordaban era, si había un personaje para los dos pueblos,
o uno para cada uno de ellos.
Liédena.
Juan Artazcoz, huésped de la residencia municipal de ancianos de
Sangüesa, nos contaba que las latas eran una cosa muy bruta que en
su pueblo nunca se hacía, aunque también nos contaba con una
media sonrisa, que en Liédena, cuando querían que una chica
fuera del baile, sólo tenían que llenarle la cabeza de ceniza,
que por otra parte, siempre estaba presente de una manera u otra en el carnaval.
Comidas de Carnaval.
Los días de carnavales, no sólo eran días de diversión
callejera, sino también se notaba la fiesta en casa, así,
además de las habituales comidas a base de nabos o el inevitable
y magnífico cardo, se solían degustar los embutidos resultantes
de la todavía cercana matanza del cuto, así las txistorras,
morcillas y otros productos habituales eran consumidos con delectación
por los componentes de la familia y los invitados si los hubiera, pero lo
que sólo se consumía en carnavales o que por lo menos en nuestra
ciudad ha quedado así, eran los morros, patas y orejas de cuto, limpias,
escaldadas, rebozadas en huevo y harina y por último fritas y forradas
de azúcar. Debían estar deliciosos estos rústicos manjares.
También existía otro dulce exclusivo de carnaval, aunque éste
ha sobrevivido hasta nuestros días y todavía conozco alguna
casa en la que se consume, aunque ligeramente alterado. Se trata de los
Arteletes, elaboraciones dulces hechas de un hojaldre a base de harina y
manteca de cuto al que se le daba diversas formas y que después de
rellenado con una crema de leche se echaba a freír en una sartén,
con manteca bien caliente, al final se rebozaba en azúcar o en una
disolución de agua y miel. Posiblemente el postre más humilde
y encantador de todos los carnavales, ha llegado a mí, de labios
de mi tía Ricarda de casa de Monrealico y era la siguiente. Lo llamaban
"leche helada" y consistía en sacar un plato, (o dos, o
tres, etc.) llano y lleno de leche, a pasar la noche a la ventana más
fría de la casa, si había suerte se helaba y al día
siguiente, echándole azúcar por encima se podía disfrutar
de un magnífico plato de "leche helada".
Podíamos escribir alguna cosa más sobre los carnavales
de nuestros pueblos, como las opiniones de las personas se alegrarían
de su muerte y no de su resurrección, pero eso, al menos yo no quiero
hacerlo, pues yo amo los carnavales de mi pueblo y sin haberlos vivido los
echo en falta.
Que quede aquí testimonio de mi agradecimiento a todos-as, los-as
que me han contado cosas sobre los carnavales de mi pueblo o de cualquier
otro. Mila esker denori
Juan Pedro Aramendi, fundador de
Rocamador Euskal Dantzarien Taldea. |