|
Junto
al anhelo de un futuro promisorio, los inmigrantes traen consigo
un bagaje de recuerdos y tradiciones que actúa de enlace
con su tierra y los mantiene unidos entre sí. Muchas y
diversas fueron las causas que obligaron a los vascos a cruzar
el Atlántico en busca de nuevos horizontes, diversas también
las localidades de origen y los oficios traídos, pero una,
la historia y la costumbre. Costumbre que se refleja en la vestimenta,
con el uso de boinas y alpargatas, costumbre que se recuerda en
las romerías, donde al compás de txistus y tambores,
la nostalgia danza al ritmo de fandangos y zortzikos, costumbre
que resuena en cada impacto de pelota al golpear contra el frontón
y en cada rebote de cesta o de la mano ruda del laborioso vasco.
Aunque se sabe que
en el Montevideo colonial se jugaba a la pelota contra las paredes
de los edificios del recinto amurallado, los registros sobre canchas
construidas especialmente con tal fin, aparecen recién
al extenderse la ciudad por extramuros. Las ubicaciones de las
mismas marcan los asentamientos de vascos, ya que oficiaron muchas
veces, no sólo como lugar de recreo, sino como mojón
de ubicación de los nuevos inmigrados. La primera en instalarse
lo hace en terrenos contiguos a la zona del ejido, más
tarde se construye la de la Villa Restauración, sede de
los sitiadores en la contienda civil de 1839 – 1851 y luego en
varias zonas industriales de la ciudad donde se asentaban núcleos
de vascos asalariados.
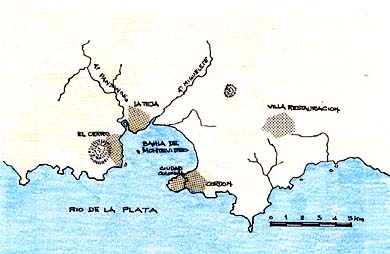 |
| Esquema
de ubicaciones de los poblados. |
Juego de Pelota:
En 1823 se construyó la primer cancha de pelota en
extramuros, en terrenos propiedad de Manuel Lezama hasta su venta
en 1830. Se ubicaba frente a la antigua capilla del Cordón
y era completamente abierta hacia esa calle, permitiendo que todos
las aficionados pudieran contemplar los juegos sin pagar entrada.
Las únicas apuestas permitidas eran el pago de la vuelta
de copas y la tarifa de la cancha a cargo del perdedor, permitiendo
al dueño hacer negocio en la pulpería adjunta,
en la cual se expendía vino y horchata. Consideramos que
la relevancia de este frontón no radica únicamente
en las constancias sobre la masiva concurrencia masculina en días
festivos (1),
sino, especialmente, en la referencia a la misma en los registros
de entrada de los pasajeros llegados a Montevideo. Resulta interesante
observar, que si bien la cancha de pelota dejó de funcionar
a principio de los 30, la trascendencia que había
adquirido perdura en el nombre del paraje denominado entonces
Juego de Pelota, convirtiéndose en el destino declarado
de muchos vascos según consta en los Libros de Ingreso
de esos años (2).
Villa Restauración:
La incipiente nación establecida en 1828, quedó
envuelta a partir de 1839 en una guerra civil,
en la cual se enfrentaron dos ejércitos defendiendo dos
ideas diferentes de país. Fue así que desde 1843
Manuel Oribe sitia en Montevideo al entonces Gobierno de Rivera
(3). Las fuerzas
oribistas cercan la ciudad y de resultas del asentamiento de sus
tropas y seguidores, surge el pueblo denominado Villa Restauración.
Coincide con este período un primer auge de la inmigración
vasca de ambas vertientes de los Pirineos. La índole internacional
que tomó este conflicto, llamado luego Guerra Grande, dividió
el apoyo de extranjeros residentes: franceses, ingleses e italianos
acompañaron al Gobierno de la Defensa en la ciudad sitiada,
mientras que los españoles respaldaron al Gobierno sitiador
del Cerrito. Esta tendencia se reflejó en los vascos, cuya
participación activa en el conflicto se expresó
a través del Batallón de Cazadores Vascos, de la
Legión Francesa en la Defensa y del Batallón de
vascos de Basterrica junto al ejército sitiador.
Para los vascos sitiadores
resultaba necesario mantener sus costumbres y era inevitable el
surgimiento de alguna cancha de pelota, ya que aquellas existentes
en la ciudad, quedaban inalcanzables para los simpatizantes de
Oribe. Se destinaron entonces para cancha de pelota, terrenos
ubicados frente a la antigua capilla del poblado. En ella se reunían
los innumerables vascos residentes en la Restauración,
para rememorar, sin duda, viejas anécdotas de los añorados
paisajes cantábricos y pirenaicos. Nos
quedan los registros de la asidua presencia del Presbítero
Domingo Ereño, quien seguramente descargaba en la cancha
los ímpetus de su comprometida posición política
junto al ejército sitiador (4).
Cabe apuntar que
a lo largo de la historia de vidas vascas en esta ciudad, no fue
el cura Ereño el único que, a pesar de la sotana,
se embarcaba en fatigantes partidos de pelota. Años más
tarde, también los curas vascos del Colegio de la Iglesia
de Betheram, se distendían peloteando en la cancha contigua
al mismo, de las preocupaciones ocasionadas por
los desencuentros surgidos entre Iglesia y Gobierno. Muchas madrugadas
y anocheceres los vieron en partidos agotadores, jugando seguidos
hasta tres de ellos a 25 tantos (5).
Cuántas veces habrán intentado agotar la energía
de los inquietos alumnos en esa cancha contigua a su iglesia.
JAI ALAI: El
juego de pelota tuvo su apogeo a fines del siglo XIX. Existían
en Montevideo seis canchas muy concurridas, entre las que destacaban
las del Centro Vascongado y el frontón del Centro Euskaro
(ex Laurak Bat), pero el punto de reunión más célebre
era el frontón JAI ALAI, ubicado a trescientos metros de
aquella primera cancha de Lezama. La importante fachada guardaba
tres frontones; uno abierto, donde se jugaba a guante o cesta
y dos cerrados, uno de ellos con dimensiones reglamentarias donde
se efectuaban partidos a mano libre o guante, y el otro de dimensiones
más pequeñas, destinado a las prácticas.
Los dos primeros contaban con graderías y palcos para el
público. La cancha cerrada contaba con instalación
de energía eléctrica que permitía la realización
de partidos nocturnos a los cuales concurrían numerosos
aficionados.
Hay que destacar
que la importancia de este frontón radicaba en su estrategia
de contratar a los más famosos pelotaris del momento. Así
fue que se jugaron partidos sensacionales con la presencia de
los triunfadores en Euskadi, que venían entusiasmados porque
aquí podían ganar fortunas; entre ellos "Chiquito
de Eibar", "Manco de Villabona", Elizegui e Iturrioz. Un partido
famoso que enloqueció al público fue el que disputaron
a guante los locales Ezcurra y "Paysandú" Zabaleta contra
Chiquito de Eibar y Garmendia. La trascendencia de su gran juego
y finales reñidos hizo que nuestros jugadores fueran requeridos
a su vez desde la península ibérica.
El entusiasmo del
público no se limitaba a alentar a su favorito sino que
se generaban apuestas que tomaron caracteres extraordinarios;
ello obligó la intervención del Presidente de la
República, Juan Idiarte Borda, asiduo concurrente él
mismo, quien estableció impuestos importantes para impedir
que el vicio arrastrara a la juventud. Lamentablemente esta medida
obligó al cierre del local, diluyéndose con esto
la primacía del juego de pelota. Otro deporte estaba ganando
adeptos, convirtiéndose con los años en pasión:
el fútbol. Como anécdota: los primeros entrenamientos
del incipiente Club Albión, transformado
con los años en uno de los "grandes" del fútbol,
se realizaban en horario nocturno en la cancha cerrada del JAI
ALAI; practicaban sus luego famosos tiros, peloteando contra el
frontón, tirando debajo de la chicharra. (6)
También el
JAI ALAI perduró con su nombre luego del cierre. A pesar
que el recinto fue ocupado por el Regimiento de Artillería,
permanecían a la vista los muros del frontón, los
que junto a la ferretería JAY ALAY, ubicada en la esquina
próxima, daban pie a los recuerdos de su época de
oro.
 |
No
hace mucho, en las interminables tardes soleadas del verano,
se veían aún a los niños rebotar la
pelota contra los muros del barrio.
Fuente:
(Foto perteneciente a Daniel Vidart)
VIDART, Daniel y PI Hugarte, Renzo "El legado de los
inmigrantes II", Editorial Nuestra Tierra, Montevideo,
1969. pág. 18 |
Barrios obreros
de inmigrantes: En la segunda mitad del siglo XIX, confluyeron
dos situaciones que propiciaron el asentamiento de inmigrantes;
una interna, propia de la naciente nación que precisaba
poblar su territorio y otra externa, como consecuencia de la existencia
de la mano de obra excedente en Europa. Parte de esta población
de inmigrantes continuó su trayecto hacia el interior del
país, involucrándose en la explotación rural,
pero muchos quedaron radicados en Montevideo, ejerciendo sus oficios
o formando parte de los asalariados de las pujantes industrias
de los saladeros, en primera instancia, y de los frigoríficos
posteriormente. Alrededor de las instalaciones de estos, surgen
poblados formados por inmigrantes quienes denotan una marcada
tendencia a agruparse según su procedencia.
Los trabajadores
vascos eran muy codiciados por estas industrias, ya que demostraban
gran resistencia al trabajo excesivo. Evidentemente, además
de las actividades sociales que perduraban las costumbres de su
tierra, entre música, danzas y gastronomía vasca,
se organizaron para construir canchas para sus juegos de pelota
(7). Surgen
así canchas en el Cerro y en La Teja, dos barrios característicos
de los obreros de saladeros y frigoríficos.
Ya en 1863 se menciona
que los vascos del Cerro tenían, en sociedad, una cancha
de pelota con casa para sus encuentros sociales.
Crónicas periodísticas locales, mencionan en 1901
la existencia de dos canchas cerradas, una de ellas perteneciente
al Vasco Echeverría y la otra propiedad de Ackerman y De
León (8).
Lo destacable es que una de ellas trascendió su índole
social: fue el punto de concentración de los trabajadores
para la decisiva asamblea del 11 de enero de 1902, en la cual
setecientos obreros declaran una huelga que involucró a
más de mil peones de todos los saladeros del Cerro, en
demanda de aumento salarial. La gran concentración
de vascos en el barrio obrero de La Teja propulsó la creación
de varias canchas. Ya desde los primeros asentamientos a comienzos
del siglo XX, fueron construidas dos, pero la gran demanda impulsó
la construcción de otras (9).
Si bien estas canchas
no contaban con pelotaris renombrados que atrajeran público
desde otros puntos de la ciudad, por el número registrado
de las mismas, resulta evidente su función de solaz para
los obreros vascos añorantes de su tierra.
Proyección:
Durante el siglo XIX la existencia de canchas de pelota en
Montevideo fue muy amplia, multiplicándose en los albores
del siglo XX. Hemos limitado nuestro artículo a las que
tuvieron más trascendencia por la gran afluencia de público
y por su proyección hacia usuarios no vascos. Hemos simplemente
mencionado las canchas del Centro Vascongado y la del Laurak Bat,
por considerar que estas instituciones tienen mayor trascendencia
dentro del quehacer de los inmigrantes vascos y no resulta justo
limitarlas al entorno de sus canchas. Sabemos de muchas más
que fueron surgiendo a medida que se divulgaba la pasión
por este juego y cuya presencia no se limitaba a los confines
de Montevideo, sino que se multiplicaba por todo el territorio
nacional.
No cabe duda que
el pueblo uruguayo es la síntesis de los diversos pueblos
inmigrantes, siendo nuestra tradición el resultado de la
unión de todos aquellos aspectos que supieron trascender
sus propias tradiciones originales, aspectos que están
tan incorporados en nuestra idiosincrasia que se diluye su origen.
Si bien el juego
no tiene la misma trascendencia de antaño, en la actualidad
no se limita exclusivamente a las competencias organizadas; aún
permanecen los encuentros amistosos, donde el "va pelota" es un
motivo más para reforzar los lazos. Tal vez hoy los niños
uruguayos pasen más pateando la pelota, pero seguramente
sea difícil perder la costumbre de rebotarla contra las
paredes de la calle donde viven. Hoy las canchas de pelota se
encuentran por doquier. Al recorrer los caminos de la República
se aprecian a orillas de los mismos y destacándose por
sobre las construcciones de los poblados, los frontones como mudos
testimonios de la inserción vasca en Uruguay.
(1)
DE MARÍA, Isidoro "Montevideo Antiguo" Tomo II, Biblioteca
Artigas, Colección de Clásicos Uruguayos, Vol.24,
Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, 1950. (VOLVER)
(2)
"Libro de apuntes de pasajeros, 9.9.835 – 20.9.836, Montevideo,
Archivo General de la Nación. (VOLVER)
(3) MACHADO, Carlos "Historia de los
Orientales", Tomo II, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo,
1985. (VOLVER)
(4) BONAVITA, Luis "Aguafuerte de la
Restauración", Impresora Uruguaya, Montevideo, 1941. (VOLVER)
(5) CERRES, Víctor "Efemérides
del Colegio de la Inmaculada Concepción", Montevideo, 1867.
(VOLVER)
(6) CORNEY, Francisco "Motivos del Viejo
Cordón. El frontón del JAI ALAI",La Voz del Cordón,
1ª sección, Montevideo, 23.12.947 (VOLVER)
(7) BARREIRO, Agustín "Historia
de la Comisión Científica del pacífico a862
a 1865" Instituto de Historia de Arquitectura 1.7 (pag. 12-13),
Montevideo, 1966. (VOLVER)
(8) El Iris, Año II, Nº 44 y Año
III, Nº 65, Montevideo, 1901. (VOLVER)
(9) BARRIOS, Aníbal y REYES, Washington
"Los Barrios de Montevideo. VI El Cerro, Pueblo Victoria (La Teja)
y barrios aledaños" Intendencia Municipal de Montevideo,
Montevideo, 1994. (VOLVER) |

